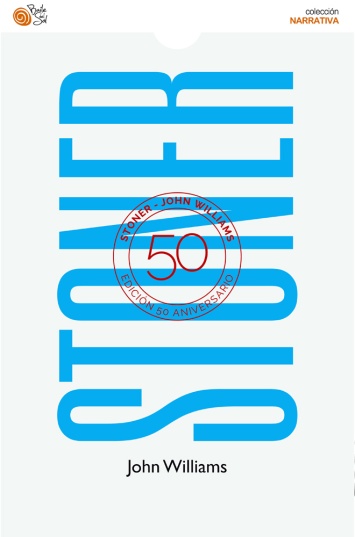| ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
Edem AwumeyLome, Togo (1975). Vive en Quebec (Canadá) desde 2005.Port-Mélo (2005), Les pieds sales (2009) - LOS PIES SUCIOS (Tenerife, 2012), Rose déluge (2012), Explication de la nuit (2013) - EXPLICACIÓN DE LA NOCHE (Tenerife, 2015). |
miércoles, 9 de marzo de 2016
BOLETÍN Nº 1 FEBERO 2016
Reseña de EXPLICACIÓN DE LA NOCHE de Edem Awumey en LitERaFRicA

Con esta novela la Editorial Baile del Sol publica el número 7 de su colección “África“, dirigida por Jorge Portland. Además, desde Tenerife, donde tiene su sede, ha editado también títulos de ensayo escritos por artistas africanos, como el trabajo de El Hadji Amadou Ndoye, o la colección “Macaronesia” que incluye la obra del caboverdiano Joaquim Arena.
Para agrandar nuestro conocimiento, “África” nos ha traído, hasta el momento, estos títulos: La estación del caos, de W.Soyinka; Pasaje de lágrimas, de A.Waberi;GraceLand, de C.Abani, Los aromas esenciales, de Guita Jr. y Vínculos secretos de V.Sherif. Del togolés Edem Awumey ha publicado dos títulos. El primero fue Los pies sucios (2013) que a partir de una escritura luminosa nos hablaba de las geografías que se descubren a fuerza de necesidad desde la vivencia de los que están obligados a vagar sin remedio, desde África hasta Europa y después. El segundo esExplicación de la noche, texto a partir del cual Awumey nos interna en los acontecimientos que ocurrieron en un país donde el sol abrasa y que, sin embargo, ha sumergido a sus protagonistas en la oscuridad más absoluta.
Hubo un tiempo en el que manifestarse y levantarse servía para algo…¿dónde lo he leído?. Quizás en esta misma novela, no con estas palabras, con otras, pero viniendo a decir lo mismo. Quizás en otra obra, en muchas obras. Junto a esta, me viene también otra imagen, la marcha de cientos de personas que plantan cara, salen y se enfrentan, salen y gritan, salen y reclaman. Esa imagen trae unida una sensación vibrante, triunfal, gozosa, exultante. Se nos eleva el alma cuando vemos a la gente “tomar la calle” y con valentía exigir lo que les corresponde. Poco, muy poco, logramos saber sobre lo que viene después. Edem Awuney nos ayuda y nos interna en lo más profundo de esa noche (en este caso en la de la oscuridad total que lleva consigo una dictadura) que lleva aparejada la necesidad, la obligación que les surge a los que crecen en las calles del descontento frente a la represión, la tortura y la asfixia.
Ito Baraka agoniza de un cáncer y recuerda. Antes, hace veinte años, el joven Ito y sus amigos universitarios corrían delante del ejército, pequeñas moscas fáciles de abatir, intentando librarse de una bala perdida o de un porrazo en mitad del cráneo, un segundo antes, un segundo después y Final de partida. Creían, entonces, que todo era posible. E interpretaban a Beckett, teatro del absurdo, lo que irritaba al poder. En el camino se quedaron muchos, algunos terminaron en la cárcel, como él mismo, algunos se convirtieron también en traidores. Ito Baraka escribe un libro desde el principio de la novela y antes, impulsado por el aliento del viejo y ciego Koli Lem, “el hombre que camina” deslumbrado por el sol, que conoce muchas más tinieblas, con el que comparte celda y que no se separa de sus libros. La escritura y la lectura necesarias para sobrevivir, para recordarse, para morir.
Vuelve el exilio a ser uno de los protagonistas de esta obra poblada de seres que tras duras experiencias vitales (Ito, una dictadura en algún país africano, Kimi, su novia actual, la vida en una reserva india) tratan de encontrar una luz que les haga salir de las tinieblas, donde permanecen ya sin remedio. El amor como vía. La vida tal como era como solución.
Edem Awuney realiza una escritura absorbente y magnética. A pesar de que esta novela, desde mi punto de vista, finiquita las razones de las vidas de algunos personajes de una manera un tanto precipitada, su protagonista dolorido se agita con fuerza delante de nosotros evocando su pasado y su presente que sigue, como el de los pies sucios vagando, y en el caso de Ito además sumergido en las cloacas de la vida. La irracionalidad de un poder único que convierte a la época en peligrosa y que teme tanto a los estudiantes que interpretan obras de teatro, como a los ancianos acusados de brujería y a los “hombres voladores”, testigos y carne de tantas injusticias, que acaban desapareciendo sin saber qué ocurrió. Bucear en la explicación de las cosas es lo que nos ofrece el togolés. De una manera altamente bella, evocadora y profunda.
-El ganso, travesuras de críos, jugábamos en charcas limosas. El mejor momento era la noche. Después de la cena nos reuníamos en el centro del patio de los abuelos en torno a una hoguera grande. Las llamas doraban el bálago de los tejados mientras el abuelo nos contaba cuentos. (pág. 152)
Ficha:
- Título original: Explication de la nuit (2013)
- Idioma: Original: Francés
- Traducción al castellano: Colección África. Baile del Sol (2015)
- Traductora: Iballa López Hernández
- Nº páginas: 167

martes, 8 de marzo de 2016
Reseña de STONER de John Williams en Libros Eris
Stoner…
9
… de John Williams.
La novela de John Williams, Stoner, cumple 50 años desde su edición en Estados Unidos y qué mejor manera de celebrarlo que publicando una edición especial.
Con más de 35.000 ejemplares vendidos en nuestro país y de 5.000 descargas de su edición digital, Baile del Sol se complace en contribuir a que los lectores españoles puedan continuar acercándose a la que la crítica ha calificado como “la novela perfecta”.
ISBN 978-84-16320-99-8
Fecha de publicación 2015
Número de páginas 246
Traductor Antonio Díez
15,00 €
Fecha de publicación 2015
Número de páginas 246
Traductor Antonio Díez
15,00 €
Sinopsis
El protagonista, William Stoner, crece en una granja en Missouri, sus padres le envían a la Universidad de Missouri para cursar estudios de agricultura. El estudio del soneto 73 de Shakespeare supone un punto de inflexión en su formación académica e influenciado por su profesor, Archer Sloane, Stoner abandona la agricultura por la literatura.
Después de recibir su doctorado durante la I Guerra Mundial, Stoner continúa en la Universidad como profesor ayudante de inglés. La novela sigue carrera de Stoner y sus entresijos laborales, su matrimonio, sus relaciones personales y, por encima de todo, su amor por la literatura.
El autor
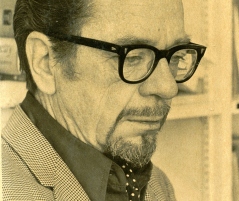
John Williams
John Williams (1922-1994) nació y se crió en el noreste de Texas. Después de desempeñar varios empleos en periódicos y estaciones de radio, Williams se enroló en el ejército en 1942. Varios años después de la Segunda Guerra Mundial fue a la Universidad de Denver, donde obtuvo su licenciatura en 1949. Durante este periodo publicó su primera novela, Nothing But the Night (1948), y su primera colección de poemas, The Broken Landscape (1949). En otoño de 1950 Williams se trasladó a la Universidad de Missouri, donde ejerció como profesor y obtuvo el doctorado en 1954. La segunda novela en publicarse fue Butcher’s Crossing (1960). Su segundo libro de poemas, The Necessary Lie se publicó en 1965, año en el que se convirtió en editor de la revista literaria University of Denver Quarterly, hasta 1970. Ese mismo año apareció su tercera novela, Stoner (Baile del Sol, 2010 – 2011 – 2012 – 2015 (5ª edición). Su última obra publicada, Augustus, fue ganadora del National Book Award de ficción en 1973. Tras jubilarse de la Universidad de Denver en 1986, Williams se trasladó con su mujer a Fayetteville, Arkansas, hasta su muerte el 3 de marzo de 1994. Una quinta novela, The Sleep Of Reason, quedó inacabada en el momento de su fallecimiento.
Mis impresiones
Tenía muchas ganas de leer esta novela desde que leí Butcher’s Crossing (editada por Lumen) hace un par de años. Butcher’s Crossing fue todo un descubrimiento, una grandísima novela, una inmensa sorpresa porque nunca había oído hablar del autor. John Williams era alguien que me interesaba tener presente.
Había leído que muchas críticas literarias reconocidas la calificaban de obra maestra. Un calificativo que de tan repetido va perdiendo fuerza poco a poco. El New York Times decía lo siguiente: “Stoner de John Williams es algo más que una gran novela, es una novela perfecta, bien contada y muy bien escrita, de manera conmovedora, que quita el aliento.” Después de esto, solo restaba ponerse a leer. Las expectativas estaban situadas en lo más alto del universo literario.
Que nadie se vaya a creer que se trata de un libro profundo en el sentido de que está lleno de introspección, de explicación de sentimientos, de ahondamiento y abundancia de relatos sobre motivaciones o dudas trascendentales en párrafos llenos de hondura psicológica. Stoner no es nada de eso, todo está ahí pero su forma y su estilo es el de la sencillez, el gran talento y el genio se reconoce precisamente en estos rasgos, la fluidez y la sobriedad. Una simple respuesta o un simple movimiento de un personaje lo dice todo y lo expone de una manera tan categórica como sea necesario para el momento narrativo.
La vida del personaje discurre con plena dedicación al amor a su trabajo, la literatura, la enseñanza y también a las personas, porque amar la literatura supone también amar la vida y a la gente. Aquellos versos de Shakespeare marcarán el rumbo de su vida “amar bien aquello que debes abandonar pronto”. La voz del poema sale de un hombre en la última fase de su vida que aconseja al hombre joven, el grito de alguien desesperado que sabe lo que va a perder. Este soneto cumple una función narrativa que va más allá de lo anecdótico, es algo más que el motivo por el cual Stoner pierde interés por la agricultura y toda su vida anterior y abraza las letras.
La mayoría de los personajes de la novelas son instrumentos del destino que alejan o impiden que el profesor alcance sus objetivos en la vida.
Stoner tiene las características personajes de los agricultores de la época, es paciente, honrado y sufrido. No es alguien que se ampare en la esperanza de algo mejor. Hoy leí que la esperanza es una broma del destino que te impide ver la realidad. Esto se le puede aplicar a Stoner, él reconoce y acepta su realidad y actúa en consecuencia.
Una novela que cala muy hondo, que es capaz de sacudirte y no serás capaz de olvidar.
Tengo a Paul Auster en un pedestal, y este escritor americano ensalzó la novela de una forma rotunda, así le pido a John Williams que se aúpe al pedestal, puede que estén todos un poco apretados ahí arriba, pero ése es, sin duda su lugar.
Nacho GO
lunes, 7 de marzo de 2016
Reseña de LA MÁQUINA NATURAL, de Ignacio Fernández en El lamento de Portnoy
25/2/16
Recibo el libro y lo miro con escepticismo. No leo la contratapa, ni la mini-biografía del autor y paso a la primera página del texto previendo un bostezo. Eso ocurrió ayer. Ahora mismo lo acabo de terminar.
Leído de un tirón. Atrapado desde su primera página.
Entendámonos, en muchas ocasiones anhelamos lo ligero. No todo en la vida pueden o deben ser obras maestras.
Pero sigamos entendiéndonos: hay ligerezas plumbeas, incluso chuscas y hay ligerezas inteligentes e interesantes.
La máquina natural es de estas últimas.
Si algún día alguien escribe una reseña sobre esta novela seguramente la enlazará con La carretera, de McCarthy, con Fin, de Monteagudo e incluso con Intemperie, de Carrasco. He aquí la ligereza. Pero quizás no se atrevan a afirmar que la novela de Ignacio Fernández está mucho mejor escrita que las otras con las que, posiblemente, la enlazaran.
Porque una cosa es la temática y otra, muy distinta, el estilo.
Y, sí, La máquina natural es una especie de novela postapocalíptica, sí, habla sobre la condición humana, sobre nuestra reducción a lo primario cuando la sociedad se derrumba y, sí, tiene una visión pesimista sobre nuestro posible destino.
“La perfección es destrucción”
La perfección, como grado superior, como techo evolutivo, supone la destrucción de la especie.
Lo que hace de esta novela un artefacto interesante (e inteligente) es que, a pesar de tener una voz omnisciente, no busca el juicio, sino simplemente plasmar los hechos que se suceden, aunque sea mediante una línea temporal truncada, ante los ojos de los personajes. Se inmiscuye, para eso es omnisciente, en los sentimientos de los personajes pero, sobre todo, construye a partir de la mirada de estos. No se pierde en meandros emocionales, aunque no por ello se convierta en un relato frío y distante, sino que nos transmite lo que los tres o cuatro personajes ven durante su periplo, consiguiendo una especie de relato cinematográfico con varios focos. Pero, a sabiendas que toda novelización de lo cinematográfico suele ser plana, Fernández redacta con un tono poético, lleno de elucubraciones e imágenes deslumbrantes.
Y eso es todo.
Una buena y amena novela muy bien escrita.
Viva la gran ligereza.
domingo, 6 de marzo de 2016
Reseña de EL NOMBRE DE LOS HOMBRES de Juan Cruz López en El Imperfeccionista
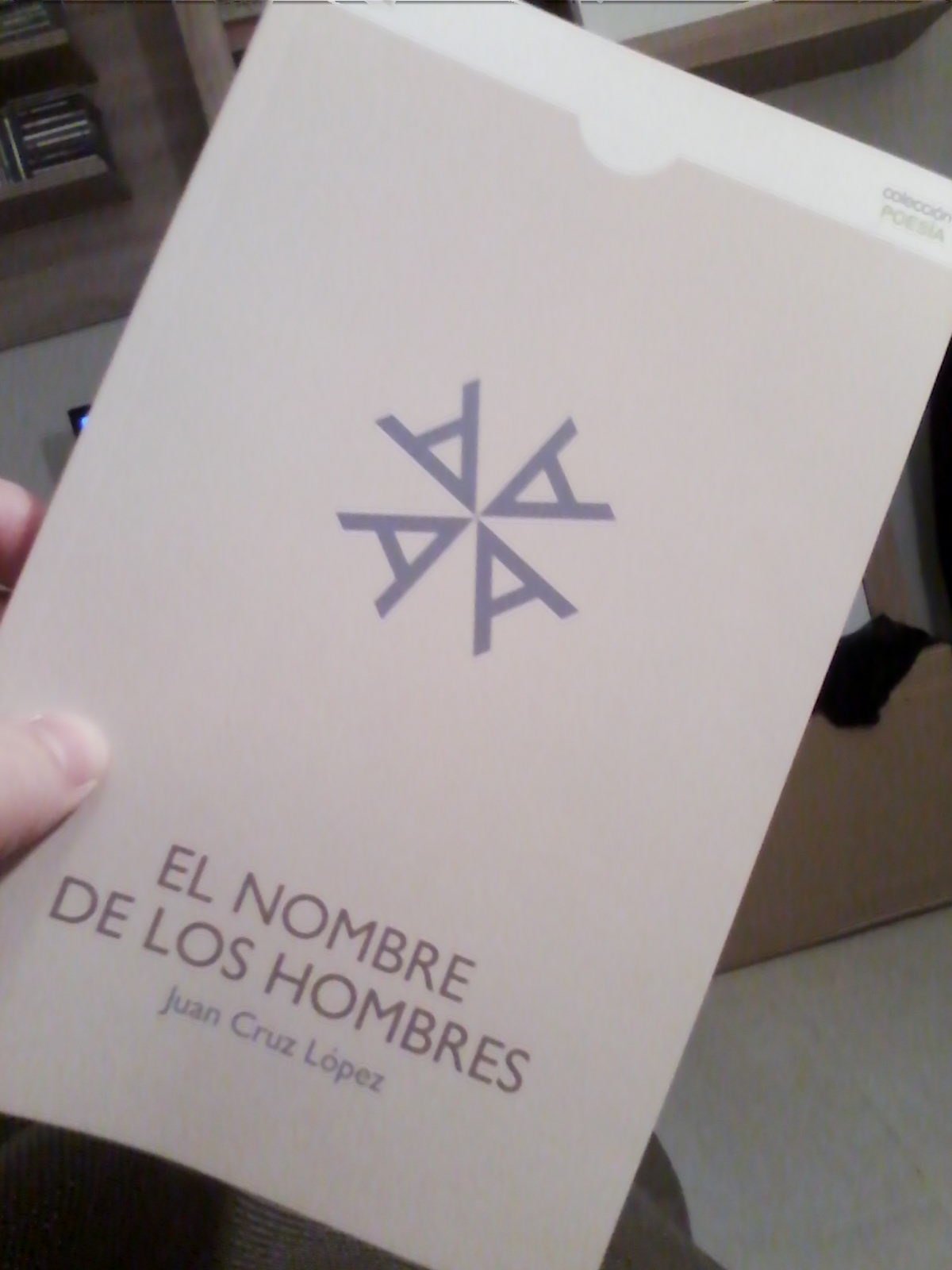
Imagen tomada por el propio autor Juan Cruz López
El nombre de los hombres. Juan Cruz López. Baile del sol. Tenerife. 2016.
Este es el hermoso título del poeta Juan Cruz para su primer poemario que se divide en tres secciones: Sed, Sombra y Semilla. La voluntad del poeta se desdobla en una voz de correlato que le sirve para anclar las ideas del poemario que desgranan la solidaridad, la esperanza en el hombre, el cansancio de asumir la misión encomendada no al hombre sino al poeta: dar voz a aquellos que no la tienen toda vez que esta sociedad estructura más obstáculos entre la voz y la boca, o si la tiene, se llena de adornos que nada vienen a decir en un discurso perlado de demasiadas palabras bonitas que no tienen significado o que poseen una ambivalencia de sentido, véanse los grandes medios de in-comunicación que son los auténticos valedores de un poder que no aplica vendas a su miseria más íntima, a su más bella falacia entonada por ninfas que solo llenan pantallas.
gEsa es la función del poeta, la revelación de lo otro, ese es el mensaje que nos da la voz poética en este poemario de Juan Cruz; la poesía como elemento revelador, la poesía cuya única función es contar lo inefable, de ahí la magnífica cita de un poeta definitivo: Manuel Lombardo Duro, lo inefable, al final acaba diciéndose, que es como traducir a Wittgenstein, un Wittgenstein dulcificado, ese que habla de los confines del universo contenido en un único lenguaje mal diseñado, porque el lenguaje es un problema en la buena poesía, o te sobra o te falta, y el buen poeta debe hallar un camino en el desfiladero que conduce al abismo o a una senda preestablecida que es la muerte del poeta y su idioma.
Juan Cruz debe cambiar el eje del lenguaje, que transita entre lo desconocido y se adentra en lo simbólico como el profeta zoroástrico Zaratustra, ese que subió y bajó con un mensaje nuevo, la muerte de Dios, la muerte de una religión muerta, en una especie de justificación de la falta de fe en un catolicismo con demasiadas contradicciones que ha inventados rígidos dogmas y ha olvidado su carácter cultural y revelador, la poesía es mensaje divino, se practica aquí y en toda buena poesía la enteogénesis, desde la interpretación de un libro inagotable como la Biblia. La poesía de Cruz es desacralizadora, desmitifica las bases que asientan esta Europa que desconoce su origen pagano y mágico, el verbo, la carne hecha verbo, palabra y eso es ya poesía, como lo sabría muy bien un avisado Gil de Biedma enLas personas del verbo dando importancia al logos espermático de los griegos. Porque la poesía es palabra y fundación en imágenes de una nueva realidad, esa que no saben ver los demás.
Las tres citas que dan paso a las tres secciones del poemario están sacadas no en balde de la Biblia y más precisamente del bellísimo y aterrador Apocalipsis, un libro que ha dado lugar a una enorme cantidad de interpretaciones, del libro de Job, uno de los más conocidos de los libros sapienciales y del evangelio de Mateo. Así el libro de Juan Cruz.
Es significativo el uso de la semilla en el libro como aquel elemento que se da por definición ,engendra significados, vínculos con las cosas y lazos afectivos con lo que nos rodea. Ese es el fulcro desde el que se inicia el discurso de Juan Cruz, un lenguaje que quiere desvestirse de los significados tradicionales, por lo tanto puede leerse desde diferentes puntos de vista, el más apasionante es el que renace desde la anfibología, desde la incertidumbre de un lenguaje y una sintaxis que juegan a ser algo más, traspasar los límites de la poesía misma y generar un punto cero de significación o miradas interesadas:
“Entonces recordé / las llamas / de la palmera ardiente.”
El poeta nos habla de la necesidad de buscar palabras nuevas toda vez que se enuncia una poesía que no se basta con un modelo tradicional y lastra el desarrollo conceptual de su narración:
” para pasar la noche / y una tribu de palabras nuevas / […] / pude recuperar / al menos la lengua.”
No habrá solución para el hombre con un idioma viciado o abstruso, de ahí la necesidad de volver a nombrar las cosas. El lenguaje se engendra a sí mismo:
“Fue una semilla”.
Es, en definitiva, un poemario inteligente y sensitivo, rico en interpretaciones, una poesía que nace a contracorriente para sembrar conciencia crítica.
Joaquín Fabrellas
sábado, 5 de marzo de 2016
Reseña de CIEN CENTAVOS de César Martín Ortiz en "con VE de libros"
Menos de un dólar
El mayor hito en la breve y discreta experiencia editorial de la Asociación Cultural Alcancía, de Plasencia, se produjo hará cosa de diez años, cuando el crítico literario Ricardo Senabre reseñó de uno de nuestros libros en el suplemento Cultural del diario El Mundo haciendo que en pocas semanas se nos agotase la tirada. El libro se titulaba Paso de contarlo, era el segundo que publicábamos y su autor era un profesor salmantino afincado en Jaraíz de la Vera llamado César Martín Ortiz al que, por cierto, jamás llegué a conocer. Supongo que el contacto lo llevaríamos a cabo entonces a través de María Jesús Manzanares, miembro de la asociación y compañera de instituto del escritor, y que a través de ella recibiríamos los relatos y enviaríamos luego las pruebas y los libros, pues verlo, no llegué a verlo nunca, ya que tampoco logramos, en realidad, que aceptase hacer ninguna presentación del libro. De César solo sabía que escribía mucho y estupendamente –como pude comprobar por Paso de contarlo, pero también por Un poco de orden y Nuestro pequeño mundo– y que no tenía mayor interés en publicar ni en prodigarse, ingredientes que lo convertían en un ser casi mítico, en un escritor en estado puro. Después no volví a saber de él hasta que, hará algo más de cinco años, nos enteramos de que había muerto de forma prematura e inesperada, dejando, además, tras de sí un buen número de novelas y relatos inéditos. Ahora, al cabo de todo este tiempo, y gracias al empeño del incansable Chema Cumbreño, algunos de esos relatos han aparecido felizmente publicados en la editorial Baile del Sol en un libro más recomendable titulado Cien centavos.
 En realidad, me cuesta trabajo hablar de Cien centavos como de un libro de relatos. Más bien parece una colección de apuntes del natural, de retratos de la vida cotidiana pasados por el filtro de la ficción por un individuo, César Martín Ortiz, dotado de la cada vez más rara costumbre de pensar y de una extraordinaria capacidad para contarlo. Los relatos o piezas narrativas de César son el resultado de una mirada lúcida que a menudo se posa en los aspectos aparentemente más nimios de la realidad y, a través de un sólido y pormenorizado análisis por escrito, los hace brillar, resplandecer, con una luz inesperada que nos deja boquiabiertos, entre otras cosas, porque su autor tenía, al escribir, esa fabulosa facultad que Walter Benjamin atribuía a los antiguos narradores orales de convertir cualquier anécdota en viaje o aventura y con la que consigue convertir su pequeño mundo en todo un universo narrativo.
En realidad, me cuesta trabajo hablar de Cien centavos como de un libro de relatos. Más bien parece una colección de apuntes del natural, de retratos de la vida cotidiana pasados por el filtro de la ficción por un individuo, César Martín Ortiz, dotado de la cada vez más rara costumbre de pensar y de una extraordinaria capacidad para contarlo. Los relatos o piezas narrativas de César son el resultado de una mirada lúcida que a menudo se posa en los aspectos aparentemente más nimios de la realidad y, a través de un sólido y pormenorizado análisis por escrito, los hace brillar, resplandecer, con una luz inesperada que nos deja boquiabiertos, entre otras cosas, porque su autor tenía, al escribir, esa fabulosa facultad que Walter Benjamin atribuía a los antiguos narradores orales de convertir cualquier anécdota en viaje o aventura y con la que consigue convertir su pequeño mundo en todo un universo narrativo.
He disfrutado muchísimo leyendo Cien centavos, tanto que al hojearlo para escribir esta reseña me han entrado unas ganas enormes de volverlo a leer, no sé si de principio a fin o salteado, de forma caprichosa. En cualquier caso, tengo la certeza de que lo disfrutaré aún más si repito, pues Cien centavoses uno de esos libros que resisten bien el segundo, el tercer asalto, todos los asaltos. Lo que me cuesta trabajo es destacar aquí, por encima de los demás, alguno cuentos. Puedo resaltar el sutil análisis sociológico de las dos entregas de “La jardinería en España”, o la disección casi antropológica que lleva a cabo en “Irrealidad y vida conyugal de la mujer rara” o la triste ternura de entregas como “El barco pirata de Lego” o “Cuento de un viejo”, pero sé que, al hacerlo, dejo injustamente un montón de títulos magníficos en el tintero. Lo que sí me encantaría, se lo aseguro, es recomendar los textos que sospecho que no están, pues, dada la prematura muerte de su autor, uno lee el título del libro, cuenta luego el número de textos que efectivamente lo integran y se pregunta si los dieciocho que faltan hasta cien se quedarían por escribir. De ser así, quizá entre ellos habrían estado las variantes femeninas de la interrumpida serie “Definición y letanía de los horteras”, quizá alguna entrega más de “La jardinería en España”, sin duda un buen puñado de magníficos, inteligentes divertimentos literario que, junto con el desaparecido cuaderno en octavo de Kafka o la sexta propuesta de Italo Calvino para este, nuestro tercer milenio, pasarán a formar parte, por méritos propios, de la biblioteca imaginaria de obras que, por aciagos avatares de la Literatura, nunca se llegarán a publicar.
Publicado: 2 de marzo de 2016
viernes, 4 de marzo de 2016
Reseña de LA PIEL DE LA LEFAA de Juan R. Tramunt en Libros Prohibidos
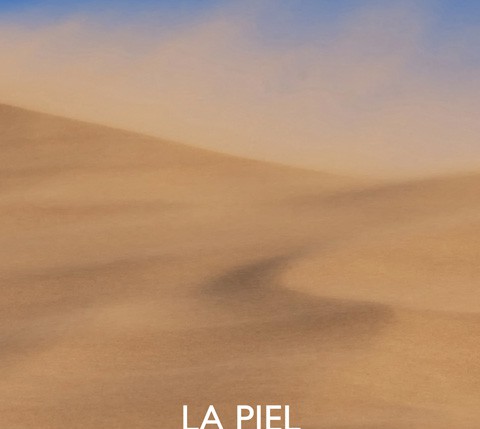
0
Juan R. Tramunt: La piel de la Lefaa
Año: 2015
Editorial: Baile del Sol
Género: Novela Policíaca
Valoración: Está bien
Editorial: Baile del Sol
Género: Novela Policíaca
Valoración: Está bien
Hay un refrán que me gusta mucho, en todos sitios cuecen habas. Esta novela es una prueba de que los territorios que puede explorar una historia policíaca son muchos y que por esa vía, estas obras que hoy viven su nueva edad de oro, aún tienen capacidad para sorprendernos. Porque La piel de la Lefaa no es ni más ni menos que una novela negra ambientada en un lugar muy soleado y pocas veces transitado por los cánones en los que suelen moverse este tipo de propuestas. No encontramos ambientes nórdicos opresivos ni detectives clásicos del género, tampoco el crimen que se destripa es habitual ya que se trata de un caso de terrorismo potencial. Todas estas facetas poco usuales hacen que se despierte nuestro apetito lector porque la curiosidad es un motivo muy poderoso para perseverar en nuestra lectura.
Se podría decir que la estructura de la novela es convergente. Los personajes y la trama van descendiendo por un embudo hasta que desembocan en una sorpresa final. Conocemos al inicio a Víctor Fargas, joven inspector destinado en las Islas Canarias, que se ve mezclado sin querer en un embrollo con la Interpol a causa de un informe residual que su superior le encomienda pero que se acaba convirtiendo en el desencadenante de la acción. Por otro lado, Claire Blanchard, una fotógrafa asentada en París, va al encuentro de su esposo, corresponsal en Marrakech. Al llegar cambiará los miedos y prejuicios que la acompañaban por una fascinación avasalladora. Marruecos la conquista, se convierte en su inspiración y, tras decidir quedarse después de que su marido es deportado a Francia, también en su mayor quebradero de cabeza. Ambos personajes van estrechando su relación a lo largo de la obra, vemos como la narración avanza saltando entre sus dos puntos de vista. Poco a poco la gente con la que se relacionan, los lugares que transitan y sus intereses acaban siendo los mismos y se encuentran, sin que puedan hacer nada más que seguir la corriente, en el ojo del huracán.
La primera parte de la obra es más pausada, el autor se toma su tiempo para presentar a los personajes y sus motivaciones. Se podría decir incluso que le falta un poco de pulso, pero este defecto queda compensado con la aceleración progresiva de la trama. Hacia la mitad de la historia comienzan a pasar muchas cosas, el hastío inicial de los dos protagonistas que se encuentran contra su voluntad en un país que no entienden se transforma en tensión y en incertidumbre, la sensación de que están predestinados a implicarse en la búsqueda de la Lefaa se convierte en su obsesión. Este viraje de intereses está muy bien plasmado por el autor que consigue avivar la intriga justo cuando empezábamos a convertirnos en lectores quejumbrosos y a no entender muy bien qué hacíamos perdiendo el tiempo varados en las calles de Marrakech.
Además de los principales encontramos al personaje de la Lefaa que no es más que un fantasma que va tomando cuerpo, que pasa de una hipótesis apuntada en el informe de Víctor Fargas a tener rostro, voz e intención; a ser algo muy real, más maligno y dañino de lo que parecía cuando aún era una mera conjetura. La persona que hay detrás del mito es uno de los grandes aciertos de la novela, un personaje con carisma y que ayuda a mantener la tensión narrativa ya que su identidad no queda al descubierto hasta bien avanzada la trama. Tramunt utiliza un juego literario basado en la semántica de este nombre que en nuestro idioma tiene connotaciones sexuales y un marcado componente vulgar. Así la mención de la Lefaa que nos hace sonreír como quinceañeros inmaduros pronto se transforma en una amenaza temible cuando se nos desvela lo que para un marroquí significa este término. Tendrán que leer el libro para saber más.
Esta tendencia a explicar conceptos de otras culturas para contrastarlos con referentes que nos puedan resultar más comunes se acaba convirtiendo sin embargo en un lastre. El autor abusa de este recurso pecando en ocasiones de paternalismo y no confiando en la curiosidad del lector. Además de una piedra en el zapato, esta manera de proceder es innecesaria porque la ambientación general de la obra es uno de sus valores, engancha y a medida que leemos queremos conocer más de un entorno, como dije al principio, poco visitado en este tipo de historias policíacas. Canarias, Marruecos, el Sahara Occidental y las relaciones que se establecen entre estos tres ámbitos geográficos son alicientes que encontramos para quedarnos al lado los personajes. A todos nos gusta conocer lugares nuevos, matices adicionales, rincones que nos disparen la imaginación; pues bien, esta novela los tiene y los explota y explora a la perfección.
También los temas tocados son poco frecuentes y salen bien parados al pasarlos por el tamiz de los clichés del género: terrorismo internacional y tensas relaciones diplomáticas, burocracia policial, laten y asoman detrás de la acción. También se detecta un tono crítico con la situación política de Marruecos, sobre todo con su manera de gobernar, con mano de hierro, la región del Sahara Occidental.
En definitiva La piel de la Lefaa es una novela de lectura ágil, con características propias del género negro que atraerán a los lectores habituales de este tipo de obras, pero también con una ambientación que invita a que cualquier lector en busca de lo desconocido pueda sentirse cómodo entre sus páginas. Aunque lo que de verdad nos enseña Juan R. Tramunt con su historia es a mirar por dónde pisamos, con quién andamos y a cuidarnos de las apariencias en entornos hostiles. La muerte y el terror pueden haber sido cualquiera al que hayas querido u odiado, que te haya ayudado o hecho la vida imposible; la muerte se disfraza de persona corriente para esperar el momento oportuno y ponerse manos a la obra.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)