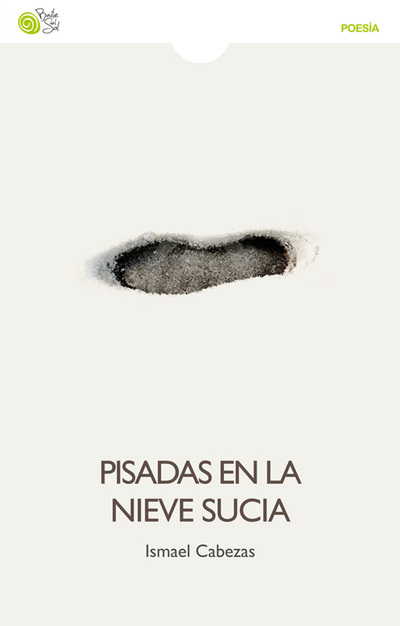UNA LECTURA SOBRE OSCURA LUCIDEZ, DE MARIO PÉREZ ANTOLÍN
UNA LECTURA SOBRE OSCURA LUCIDEZ, DE MARIO PÉREZ ANTOLÍN
Comienzo con un requiebro sobre el conocido verso del poema “Sagrada familia”, de Gertrude Stein. Si la Stein escribió “Rosa es una rosa es una rosa es una rosa”, para pensar sobre este libro, Oscura lucidez, de Mario Pérez Antolín podría simplemente decirse que aforismo es un aforismo es un aforismo es un aforismo.
Ahora bien, un libro de aforismos que alcanza más de 150 páginas pareciera contradecir la intención de su autor. Me refiero a la consideración del aforismo como el reino del pensamiento que quiere ser creído y creado como aquello breve, fulgurante, preciso y justo.
Es cierto, El libro de Mario se ordena en 6 amplios capítulos: La engañosa armonía del esteta, Fulguraciones, Lances importunos, El predominio de la sintaxis, La tensión del trémolo, Cuando la verdad llega tarde y no remedia el daño, además del capítulo final titulado Epílogo. Obviamente, entre tanto texto podemos encontrar líneas que resulten reconocibles y cercanas a nuestra particular forma de pensar, sea ésta la que sea. También, como no podría ser de otra manera, hallaremos sentencias e ideas que nos escuezan. Prologando el libro, Joan Subirats escribe: “El lector irá encontrando súbitos cambios de estilo, de formato, y también de contenido. Por tanto, habrá rincones en los que uno podrá encontrar abrigo y cruces en los que soplarán todo tipo de vientos”.
Una lectura rápida de Oscura lucidez podría, de hecho, resultar demasiado perturbadora por la acumulación de perspectivas y opiniones en apariencia contradictorias.
Ese es el riesgo asumido a conciencia por Mario Pérez Antolín. Me refiero a la posibilidad de que la lectura de un aforismo, por su consustancial “repentismo”, impida que alcancemos la necesaria profundidad en nuestra inmersión en su seno semántico. Que leamos y pasemos de un aforismo a otro aforismo y al siguiente como quien se asoma a un escaparate de mercadería, echa un vistazo y continúa su paseo sin mirar atrás.
Sin embargo, es precisamente en uno estos aforismos desde donde quizás su autor nos invite secretamente a “avizorar” el sentido último de su libro. En la página 50 puede encontrarse el siguiente texto:
Lo memorable es el transcurso; eso que da igual de dónde venga o a dónde vaya, siempre que su oscilación me inquiete continuamente en una realidad duradera y extensa.
Ese proceso, esa sucesión, el transcurso al que se refiere Mario responde, en mi opinión, a una constante, a una señal para sus lectores, indicio como los que usa la marinería para servirse de localización en la costa, de orden en su deriva para el regreso a puerto en la pesca cercana. Me refiero a su consideración de lo moral, del pensamiento y del ser moral.
En Psicología, se dispone de un interesante modelo teórico para entender cómo se conforma el pensamiento moral. Me refiero a los trabajos orientados por Lawrence Kohlberg desde la década de los sesenta del siglo XX. En la perspectiva de la adquisición de la moralidad planteada por Kohlberg, el desarrollo del juicio moral –o crecimiento moral– se produce por la transición a través de seis etapas. La primera de esas fases implica que nuestros juicios y acciones responden a un criterio moral basándonos en el propio interés. Nuestra respuesta moral es utilitarista y egocéntrica; lo importante es seguir las reglas de acuerdo con el propio interés y necesidades, dejando a otros hacer lo mismo, en la medida que existe la obediencia y, por tanto, la expectativa de castigo recibido. En la última fase, denominada como postconvencional, la moral se fundamentaría en principios éticos universales elegidos intencionalmente. En esta etapa se reconoce la existencia de principios morales universales de los que se derivan los compromisos sociales, asumiéndose que las personas son fines en sí mismas y así deben ser reconocidas. Es decir, el valor inestimable de cada ser humano. Entremedio de la primera y la sexta fase se situarían otros escalones, aquellos que tienen que ver con la vida en sociedad y desde los que nuestros juicios y decisiones morales son elaborados teniendo en cuenta que esperamos que las otras personas valoren y actúen acorde al deber y a las leyes, porque que creemos que la norma garantiza la supervivencia y, por tanto, nos conformaríamos todos a dicho marco imparcial. Es el contrato social.
La idea que sostiene Kolhberg es simple: la capacidad de las personas para desarrollar y mantener juicios morales y su valoración de lo que es justo hacer en una circunstancia determinada se fundamentaría en el cambio, en la evolución.
Con todo, hay un aspecto crítico en esta teoría psicológica. De acuerdo con ella, el desarrollo de la moral postconvencional, recuerden, aquella que se basa en universales éticos, no permite la marcha atrás. Esto es, una vez alcanzado dicho nivel, la persona no sería capaz de invertir el proceso moral de su forma de pensar, de entender el mundo y a ella misma. La realidad histórica, por desgracia, presenta múltiples evidencias de lo contrario. ¿Cómo explicar la reversión moral, el cambio de valor respecto a creemos está bien o está mal y lo que seguramente todos estamos de acuerdo en considerar nuestra esencia, nuestra singularidad como persona, nuestra bondad?
El objeto del pensamiento basado en la justicia es dar respuesta a los dilemas sociales.
Otro psicólogo, Geörd Lind, ya comenzando este siglo XXI aporta evidencia empírica sobre la importancia que tiene la afectividad –nuestras emociones y sentimientos- en el desarrollo de los juicios morales y el ajuste de nuestro comportamiento a los mismos. De acuerdo con sus resultados de investigación, las decisiones morales están tramadas indefectiblemente con las hebras emocionales. El juicio moral resultaría de nuestra competencia afectiva. Hay así, de acuerdo con Lind, cualidades morales que se adquieren y que, también se olvidan. Los juicios morales y nuestra conducta no responde a una evolución –siempre ascendente- sino que igualmente puede producirse el movimiento de regresión.
En el mismo poema que cité, Gertrude Stein dispone otro verso de nuevo de interés en relación con el libro de Mario. Dice de nuevo Stein: “La razón se frunce”.Buena parte de los textos de Mario lo que hacen es testimoniar y presentar sarcástica y críticamente ese movimiento de reversión del pensamiento moral. Acaso entienda que tal es el signo de los tiempos que, por desgracia, nos ha tocado vivir.
Escribe Mario Pérez:
Mitrovica tiene dos escuelas de rock: la del norte es para serbios, y la del sur es para albanokosovares. Cada una defiende, hasta la muerte, sus valores étnicos respectivos; ahora, eso sí, el nacionalismo intransigente no impide que en ambas, sin necesidad de acuerdo, se cante en inglés.
Cuidado, tampoco ha de entenderse Oscura lucidez como un catecismo más o menos laico pero siempre admonitorio. Es, de hecho, todo lo contrario. Situar la lectura desde esa perspectiva contradeciría ese su motor principal que hemos denominado como el transcurso, la fluidez. Mario se vacuna, incluso, ante lo que puede denominarse como la fiebre del aforismo. Aunque el género aforístico muchas veces tiende a ser identificado como un territorio de hibridación literaria, Mario ha querido dinamitar una cómoda lectura normativa y unidireccional de su propio libro, introduciendo entre los aforismos y sin solución de continuidad textos que bien pueden ser identificados sin dificultad como microcuentos o, por supuesto, simplemente poemas. Vean si no el texto que sigue:
Un carterista fue entrevistado por un periódico local. Reproduzco a continuación un extracto: —¿Cuándo te llevaste la mayor sorpresa? —En una ocasión, la billetera solamente contenía un papel con esta frase: «Espero que la próxima vez tengas más suerte». —¿Qué les dirías a los que sufren tus hurtos? —Me quedo con vuestras carteras y, a cambio, os perdono la vida. —¿Por qué elegiste este oficio? —Es el más cabal dentro del hampa, ni siquiera tocas a tus víctimas. —¿Hay un código deontológico? —Aunque le parezca mentira, yo no cojo las pertenencias que la gente se deja olvidadas sobre las mesas de los cafés. —¿Qué te da miedo? —Encontrar mi foto en una de esas carteras. Mi madre me abandonó cuando tenía cinco años. —¿Recuerdas tu primera vez?—Sí, con el dinero que conseguí pude comprar una cartera de piel que aún no me han quitado.
Si a algo es fiel la escritura de Mario Pérez es a si misma. Recientemente Daniel Bellón realizó en su blog Islas en la redla siguiente entrada: “La poesía es muy escasa, los poemas muy abundantes. Tratar de encontrar poesía sólo a golpe de leer poemas me recuerda el esfuerzo del matrimonio Curie, extrayendo elementos radioactivos de toneladas de pechblenda, eso sí, con bastante menor daño para la salud: tal vez el riesgo de cierto abotargamiento del gusto o de incremento de la miopía. ¿Cómo detectamos la presencia de ese escaso elemento, de esa partícula prodigiosa que es la poesía? Pues como el uranio o el polonio que descubrió Marie Curie, la poesía también irradia, y en grandes ocasiones nos produce mutaciones, nos cambia, y casi siempre para bien. Atentos a su radiación, pues.” Mario Pérez no duda en aceptar que la poesía siempre será el origen de su escritura. Entre las pequeñas joyas que irradian poesía desde las páginas de Oscura lucidez hay una que me ha impactado:
Al pasar la palma de mi mano
por la palma de tu mano,
se produce una fricción
que es capaz de pulimentar
las asperezas del tedio.
Ese contacto superfluo y sutil
enardece la capilaridad del deseo
hasta que el deslizamiento
queda convertido
en un tenue hormigueo
que acabará extinguiéndose
sin remedio.
Lo sutil, lo frágil de la vida y de la palabra, de la voz que sostiene a ambas; el gesto liviano y quebradizo que deja huella esencial, que paradójicamente nos brinda consciencia de lo que se es: apenas tiempo.
En fin, no se agotan, ni mucho menos, las opciones de lectura de Oscura lucidez con lo que yo haya podido extraer de su fuente. Por suerte, Mario viene a mi rescate con otro de sus aforismos:
Esta forma de decir, siquiera tan respetuosa como dubitativa, requiere una forma de callar incontestable.
Ernesto Suárez
Editorial Baile del Sol, 2015



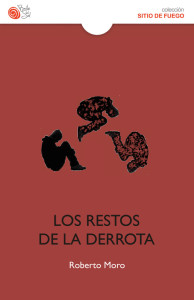 Que es más de lo que puedes decir de muchas personas.
Que es más de lo que puedes decir de muchas personas.