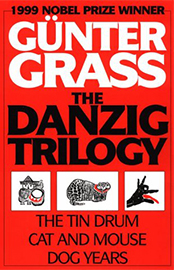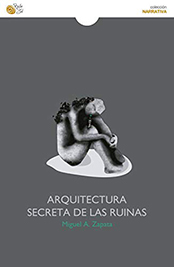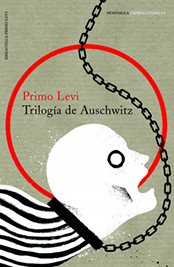Fragmento cubierta «Nos tragará el silencio», Miguel A. Zapata. Baile del Sol, 2021
El narrador y docente Miguel A. Zapata (Granada, 1974) a través del siguiente artículo, escrito para Pliego Suelto, manifiesta sus sensaciones y sus puntos de vista acerca de la publicación de su novela Nos tragará el silencio (Baile del Sol, 2021), última pieza de la trilogía compuesta por Arquitectura secreta de las ruinas (Baile del Sol, 2018) y Las manos (Candaya, 2014), lo cual significa el cierre de un ciclo creativo que ha durado una década.
Existe un debate recurrente acerca de si es posible la planificación anticipada de obras literarias que conforman trilogías, episodios, grupos o ciclos con algún tipo de unidad interna.
En ocasiones, se percibe un cierto artificio en esta concepción, una predisposición a la entrega por capítulos avant la lettre. En otras (los Episodios galdosianos, la Trilogía de Auschwitz de Primo Levi o la Trilogía de Danzig de Günter Grass, se me ocurre) queda muy clara la conexión argumental o conceptual que articula las obras que forman parte del mismo conjunto.
***

Miguel A. Zapata, 2014
En el otoño de 2014, cuando me encontraba en Sevilla para promocionar Las manos, mi primera novela, daba yo vueltas en la cabeza al borrador más o menos definitivo de la segunda, que acababa de revisar y corregir. Hasta ese momento, no me había planteado que formaran un corpus, pero analizando las ideas desarrolladas en ambas pude percibir una serie de constantes y leitmotivs que las hacían absolutamente afines y partes de una unidad, no desde la conexión o continuidad de sus argumentos, sino desde un punto de vista conceptual.
En efecto, si en Las manos analizaba la pérdida de la identidad individual en pos de la aceptación de ciertos iconos y griales colectivos, y en Arquitectura secreta de las ruinas me centraba en la decadencia de los entornos vivenciales de la contemporaneidad como reflejo de la degeneración de sus habitantes, era evidente una conexión: estaba hablando, desde presupuestos argumentales diferentes, de distintas formas de la degradación en (y de) nuestra cultura.
En la entrevista que siguió al café en soledad mientras esperaba, ya expresé por vez primera (fue a Alejandro Luque para El Correo de Andalucía) la idea de un ciclo de novelas centradas en el análisis de ese proceso de degradación presente en nuestra época, y que la tercera pata de ese tríptico sería una obra centrada en el estudio del derrumbe de los valores políticos, sociales, culturales, morales y económicos de la posmodernidad, o de los conceptos teóricos que soportan dichos valores.
Guapa empresa para locos.
***
En cualquier caso, esa concepción, global o total, es la que dio sentido a la construcción de este ciclo novelístico que culmina en 2021 con la publicación de Nos tragará el silencio, diez años después de iniciada la escritura de mi primera novela.
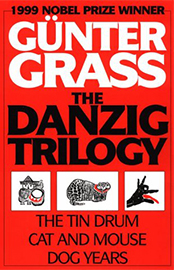
Günter Grass, 1927-2015
En principio, esta obra de silencios en progresión era tanto un reto intelectual como una exploración de terrenos desconocidos para mí.
Quería dejarme las pestañas en un trabajo que aunara el pulido último de mis constantes estilísticas, que supusiera una continuación conceptual respecto a las dos novelas anteriores y desarrollara, al mismo tiempo, una suerte de ensayo histórico, psicológico, socioeconómico, político y lingüístico de nuestro tiempo, y del futuro inmediato o hasta mediados de este siglo.
Dicho así, suena a trompas y fliscornos ensayando fanfarrias. Todo muy grave, muy ceremonioso. En cualquier caso, a mí la idea me daba un poco de miedo, tal vez pereza, porque la placidez del novelista que termina sus obras en seis meses se evaporaba al traspasar ese limes: este era un proyecto complejo, a más o menos largo plazo y sin puerto seguro al que llegar en el periodo de tiempo convenido.
A pesar de ello, siempre había admirado, desde la envidia, los proyectos de “novela total”, con los modelos inalcanzables de La montaña mágica, Conversación en la catedral, Años de perro o Ulises. Pero uno, claro, no es Mann, ni Vargas Llosa, ni Grass, ni Joyce (y tú tampoco, lector), así que a saber cómo terminaría la cosa.
Solo tenía claro que mi vieja aspiración de sentar a la misma mesa al escritor de ficciones y al historiador tenía al fin un proyecto (se culminase o no) en el que concretar de alguna manera mi propio universo intelectual.
***
En los años siguientes, la indefinición primera fue concretándose en torno a una imagen que ya no recuerdo bien cómo me llegó: la idea de un Estado que crece paralelo a aquel en que se inserta hasta terminar ahogándolo, fagocitándolo, sustituyéndolo. Un Estado que, como cualquier forma de gobierno o de institución administrativa compleja, sería entendido a la vez y dependiendo de la percepción de cada ciudadano como presidio ambiguo o espacio de libertad donde triunfa la soberanía popular sacrosanta, como infierno sutil o inédito paraíso de la posmodernidad o la transmodernidad: La Hiedra.

Miguel A. Zapata, escritor
La alegoría de la planta trepadora ayudó a concretar el espíritu que alimentaba el concepto: una organización político-administrativa y económica que crece desde dentro del propio sistema hasta convertirse en su única alternativa.
Entendí (quizá una conversación en un paseo con mi hijo, una reflexión ligera sobre la libertad o la falta de ella en la visión de un niño de cinco años) que la forma que debería adoptar la novela sería la de una ficción prospectiva, una ucronía que era a la vez fábula y ensayo y documento confesional de un yo menos impostado de lo que pudiera creerse.
Quería que cuando fuera una realidad en la mesa de novedades de las librerías, los lectores pudieran acercarse a ella no como una obra de Miguel A. Zapata, sino como el testimonio real y fidedigno del narrador, rescatado quién sabe cómo de quién sabe dónde y cuándo. Quería, en definitiva, que La Hiedra fuese algo real, una posibilidad ambigua en la que quizá todos viviéramos inmersos sin tener apenas noción o intuición de ello.
En cuanto a su construcción, me valía de inicio esa cosa graciosa que soltó aquel torero cuestionado por una mala faena: “Oiga, hago lo que puedo con lo que tengo”.
Lo que tenía era menos tiempo por mis circunstancias familiares y mi desempeño docente, con un nivel cada vez mayor de exigencia que se ha acrecentado en los últimos años por el uso y abuso de los entornos virtuales. Lo que hiciese dependía de mi pericia o falta de ella y de algo que no había practicado antes en literatura: la paciencia, la indagación, el estudio previo.
***
En obras anteriores había tomado siempre notas de ideas, perfilado de personajes o andamiaje de su estructura, pero ahora, además de todo eso, era precisa una labor previa, o simultánea, de lecturas, selección de ideas válidas a desarrollar y conceptos que podrían alimentar ese híbrido extraño. Bibliografía ad hoc, bancos de datos, montañas de reflexiones válidas o candidatas a papelera, esas cosas.
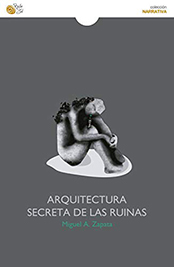
Miguel A. Zapata, 2018
La mera intuición feliz de Las manos o Arquitectura secreta de las ruinas (a pesar de sus cálculos y sus carpinterías internas) no era posible ahora.
Trabajaría añadiendo a la ficción capa sobre capa de ideas, estratificando la narración como un corte topográfico o una lasaña intelectual, adensándola de significados sin perjuicio de la unidad de la obra. Porque las circunstancias impusieron ese proceso de cut and paste y yo debía encajar mi obra en ese molde.
Quien tiene hijos y trabajos absorbentes aparte de esta tragicómica labor de escribir sabe de qué hablo cuando digo que uno escribe como y cuando puede, pardiez.
¿Y cómo fue levantar una obra híbrida e invasiva (una hiedra venenosa, joder) como Nos tragará el silencio? Tras más de un año previo de trabajo de campo y sin perder de vista la imagen inicial de La Hiedra (bien vaporosa, casi un espectro), comencé a darle un tono y una voz. Pero estas cosas de taller literario (vocecita, tonito) tan aburridas y que tanto gustan a los medidores de la literatura con regla y cartabón no funcionaban en este caso. No había una sola voz, no podía haberla.
La Hiedra son todos, somos todos, y aunque el hilo conductor (el Informe paralelo al oficial que constituye en sí la obra) lo lleva bien cogido en su mano el narrador sin nombre que ejerce como Consignador de ese Estado que crece vegetal y sin misericordia, en su garganta bullen las voces de todos los residentes, los que solo pueden estar dentro y que, sin apenas saberlo, van silenciándose aunque nadie les tape con la mano su boca.
Este notario de las tripas de La Hiedra no hace suyo el símbolo estatal de la boquita silenciada por un dedo índice (cuando lean la novela, sabrán). Es testigo de una época que se desmorona y otro nuevo tiempo que se alza desde esas ruinas, esa Antihistoria de la que habla Óscar Montes, uno de los protagonistas, un hombre que es irremediablemente parte de la savia que aspira a nutrirlo todo en ese nuevo Estado recién nacido.
***
¿Tuve dudas? Miles. Continuamente. A todas horas. Tecleando. Dando clase. Almorzando con los míos. En la cama, antes o después de dormir. En el bar, ante una tapa de migas con boquerones.

Miguel A. Zapata, 2021
Cuando ya había terminado la primera parte de una obra estructurada en dos grandes secciones (Palabras y Actos) que actúan una a modo de refutación de la otra, paseando por la arena de la playa (ya ven cómo uno es capaz también de asuntos bucólicos, casi cursis) me dije que la cosa no iba bien, que esa primera parte, esa tesis inicial necesitaba una antítesis para no convertirse en un discurso manido sobre los límites clásicos de la libertad, pero no la encontraba.
Mi hijo buscaba conchas y medusas. Yo buscaba soluciones a algo que no iba a arreglar el mundo. Una medusa o una concha arreglan el mundo, una novela no, apenas logra explicarlo. Pero la encontré. La solución, digo: Vi mis huellas deshacerse por olas pequeñas a mi paso y supe que eso era, ahí estaba.
La clave era desbrozar lo que parecía que eran La Hiedra y sus Unidades, esos centros de regeneración y reeducación de supuestos díscolos o ciudadanos en situación irregular, deshacer su apariencia y desvelar su verdadero sentido como antesala y excusa de algo más profundo, más perverso o más luminoso (a saber) en la vida posterior en los Módulos (ya verán cuando lean, calma), contradecir lo que parecía otra cosa (una cárcel, un centro de castigo) a través de una invención: los temidos Certificados de Idoneidad, documentos abstrusos y fantasmales donde se resumen todos los derechos y prerrogativas de los ciudadanos de un Estado libre (quién podría negarlo). El Certificado. Mi concha. Mi medusa. Ya estaba.
***
Y escribí, escribí, escribí: en mi apartamento frente al mar, en mi estudio, en las horas libres de mi departamento, en la cafetería, mientras hablaba con mi madre por teléfono, anotando en papeles sueltos, en molesquines, en mi smartphone, en el metro.
Cuando parecía tener encauzada la cosa, llegó aquella insania de pandemias y confinamientos. Me sentí de pronto cansado, rota mi rutina feliz de cafés y avances seguros en cada rato libre para escribir, y cómo no pensar ya, desde marzo de 2020, solo en tasas de morbilidad, tormentas de citoquinas y vacunas improbables, cómo centrarme en algo tan banal como una novela.
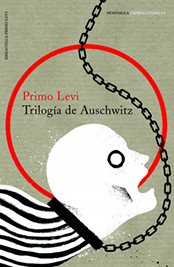
Primo Levi, 1919-1987
Logré enderezarme en mitad del naufragio y me dije que aquellas noches en mi estudio o en el salón de casa, frente a mi biblioteca, sin interferencias ni ruidos, sin siquiera sueño (esa cosa superflua entre una palabra y otra), serían mi forma privada de plena libertad, muy acorde con el espíritu de La Hiedra: la libertad solo existe ahí fuera como concepto teórico, su práctica obedece a condiciones autoimpuestas y materiales que encontramos en nuestros bolsillos.
Trabajé sintiéndome un monje cisterciense, sobre todo en la media luz de las noches de silencio acorchado, sin adolescentes bullangueros en las calles, sin Champions triunfante en la tele, sin llamadas de teleoperadoras abusivas.
Superado un último amago de rendición, logré terminar Nos tragará el silencio justo cuando una tregua de confinados alumbró el paso de las camisas de manga larga a los polos con estampados florales, saliendo a las calles después de casi un trimestre de reclusión. Amén.
***
¿Y qué es, finalmente, Nos tragará el silencio? ¿Ficción prospectiva? ¿Ucronía? ¿Ensayo anticipatorio? ¿Fabulación pura o ensayo? No lo sé. Es un testimonio tal vez, un grito pendiente de silenciamiento, qué sé yo, hostia.
Me ocupé durante unos años en recoger el testigo del pensamiento político, económico y sociológico que alumbró el parto de la contemporaneidad y me encargué de refutarlo la mayoría de las veces, matizarlo otras o asumirlo como propio en alguna que otra ocasión, con el propósito de trazar las constantes de nuestro tiempo y aventurar lo que quizá podría venir en las décadas siguientes.
Qué es el Estado, cómo muta en el tiempo, en qué se transforma cuando ha llegado al final de su ciclo. Qué entendemos por libertad, cuáles son sus límites, quién o qué la define. Cómo son los contornos de esa cosa inestable como un gas noble que es el Estado de Bienestar, de estar bien. En qué rincón de nuestro ordenamiento jurídico y del aparato legislativo se agazapan la soberanía nacional y popular, el parlamentarismo, la conformación de los derechos políticos y civiles.

Byung-Chul Han, 2010
Qué es la ciudadanía y qué papel cumple en el puzle de la sociedad y el Estado que conforma. Cómo evolucionarán la economía y el mundo del trabajo en las sociedades globales y poscontemporáneas.
Cómo resultaría vivir en un Estado omnipresente y casi invisible, que promueve formas novedosas de libertad e inquietante servicio voluntario a la administración.
Qué es el Certificado de Idoneidad. Qué serán La Hiedra, el Ministerio de la Centralidad, la Subsecretaría de Regeneración, las U.P.E., las Unidades, los Módulos de Superficie y los Subterráneos, las Secciones Periféricas, los Ámbitos de Centralización Administrativa: lean, lean, lean.
Por ahí aparecen, entran y salen, regenerados o limpios como patenas: Maquiavelo, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Sieyès, Stuart Mill, Beccaria, Howard, Reid, Bakunin, Marx, Gorz, Russell, Steiner, Fromm, Chomsky, Lacoste, Lippmann, Friedman, Arendt, Aron, Soral, Clouscard, Bauman o Byung-Chul Han. Todos revueltos, todos bailando.
Menuda misión para Sísifo, esperando el final feliz de la piedra al fin en la cúspide de la montaña.
***
Una década después, sí, mi “ciclo de la degradación”, que empezó in media res y sin saber por dónde saldría el toro, está concluido. Ignoro si lo que hay en esas páginas tiene algún valor como testimonio de mi tiempo y esbozo del tiempo que tendrá que venir o no.
Sea como sea, y como apunté antes, fantaseo con la idea de que quien se tope con esta obra en cualquier librería pueda verla como un manuscrito futuro encontrado por azar entre las ruinas de algún Estado aún no concebido, como una llamada de atención, una alarma y un aviso a tiempo del infierno o el paraíso que será nuestro mundo, y que corresponderá a cada cual abrazar ese porvenir o escapar de él comprando un par de alas, como cantaba Battiato, hastiado de su época.
***
Y ahora que termino de escribir estas líneas, me asalta una noticia pavorosa (un Real Decreto limitará prácticamente el estudio de la Historia de España en 2º de Bachillerato a los acontecimientos posteriores a 1812) y entiendo que lo que mi novela pudiera tener de anticipación de un futuro más o menos inmediato o lejano dirigido a la reducción “útil” de la Historia (¿de la historia?) no es más que el eco en una caracola que nos repite de forma cíclica y espiral.
Como esa con la que jugaba mi hijo en la arena de la playa mientras yo encontraba bajo el sol la luz para iluminar definitivamente La Hiedra, ese rincón oscuro que vive dentro de nosotros y pretende trepar los muros que delimitan el perímetro de nuestra libertad.
¿De qué lado te sentirás más libre tú?
¿Elegirás tu propia forma de silencio?
Amén.
https://www.pliegosuelto.com/?p=31321
COMPRAR