lunes, 4 de agosto de 2014
domingo, 3 de agosto de 2014
Petroglifos, Luis Vea
Baile del Sol, Tenerife, 2014. 56 pp. 9 €
María Dolores García Pastor
María Dolores García Pastor
Petroglifos es el título del nuevo poemario del escritor y poeta barcelonés Luis Vea. Veintidós poemas agrupados en cuatro apartados ("Volcán", "Latente", "Alma de batracio" y "Petroglifos") en los que se respira la esencia de las islas Canarias.
Poemas breves, con una exquisita concreción de trazo, de pincelada precisa. Un minimalismo formal forjado a través de la materia prima que nace en las islas canarias: lava, ceniza, piedras, agua, arena.
Poemas breves, con una exquisita concreción de trazo, de pincelada precisa. Un minimalismo formal forjado a través de la materia prima que nace en las islas canarias: lava, ceniza, piedras, agua, arena.
Este es un libro de paisajes internos que se miran en ese espejo que es la orografía de las islas. Una vez más este poeta nos viene a confirmar que una de sus grandes cualidades es su capacidad para unir el paisaje y las sensaciones convirtiéndolos en un todo. El paisaje, al principio del poemario más descriptivo, deviene esencial a medida que avanzamos en la lectura.
Petroglifos es también un libro de contraposiciones. El volcán es la calma pero también la furia. Las islas son la libertad pero también el confinamiento. La relación del poeta con el archipiélago canario, forjada a través de numerosas estancias en las islas, se hace presente en todo momento.
Vea conoce muy bien el lugar del que nos está hablando y eso se nota no solamente en lo que nos muestra sino en el lenguaje con el que lo hace. Así viajamos por un texto en el que abundan los jameos, médanos, fumarolas, perenquenes y el picón.
Petroglifos es también un libro de contraposiciones. El volcán es la calma pero también la furia. Las islas son la libertad pero también el confinamiento. La relación del poeta con el archipiélago canario, forjada a través de numerosas estancias en las islas, se hace presente en todo momento.
Vea conoce muy bien el lugar del que nos está hablando y eso se nota no solamente en lo que nos muestra sino en el lenguaje con el que lo hace. Así viajamos por un texto en el que abundan los jameos, médanos, fumarolas, perenquenes y el picón.
El paso del tiempo es un tema presente en toda la obra de este autor en especial en su poemario Hachazo de metrónomo (2011). Viendo la extensión de la obra el lector no puede por más que preguntarse cómo se puede decir tanto en tan poco.
miércoles, 30 de julio de 2014
El silencio entre las palabras, de Juan Enrique Soto
Sinopsis:
Carmelo regresa al pueblo de su Andalucía natal por primera vez. Hace treinta años que su madre lo sacó de allí cuando tenía sólo tres años huyendo de un horrendo acontecimiento del que fueron testigos y que condicionó su vida y la de todos los habitantes del lugar en los días del alzamiento del General Franco. El joven irá desentrañando el secreto al mismo tiempo que el ficticio equilibrio de la pequeña comunidad se desmorona según la verdad es revelada. En un paraje abrupto y seco que le vio nacer y junto a unos personajes duros como la inmisericorde tierra en la que sobreviven, Carmelo recorrerá un difícil camino hacia sí mismo, descubriendo las hazañas y villanías de las que es capaz del ser humano.
Opinión Personal:
Aparte de la sinopsis, esta novela me atrajo por el título y la portada. Ambos son muy sugerentes. Desde luego que sí. A medida que avanzamos en la lectura de El silencio entre las palabras nos damos cuenta del porqué de este título y esa fotografía que supone, en principio, una incógnita. ¿Quién es la pareja que posa ante el fotógrafo?.
“El silencio está poblado de voces”, parece ser que dijo el escritor mexicano Octavio Paz. La calma y el silencio tienen sus violencias latentes. Y también es cómplice, diría yo, pues la historia que nos relata Juan Enrique Soto así nos lo confirma. Silencio es lo que se encuentra Carmelo cuando, tras treinta años de ausencia, vuelve al pueblo que le vio nacer, a su Andalucía natal. Su madre marchó a París con su hijo de pocos años para escapar de algo horrendo que había sucedido el día en el que Franco se sublevó, a mano armada, contra el poder legalmente establecido. Sabemos que en esta contienda se cometieron verdaderas atrocidades entre ambos bandos, sobre todo en los pueblos, hechos dolorosos que rompieron familias, que truncaron vidas inocentes, que rompieron amistades que parecían inquebrantables.
Juan Enrique Soto nos traslada al año 1966, en pleno franquismo, a la España rural, al pueblo en donde los ecos de la contienda aún permanecían latentes. Sus vecinos habían llegado como a una especie de acuerdo tácito para que todo siguiese su curso como si en aquel fatídico día no hubiese ocurrido nada. Pero cuando ven que llega Carmelo temen que esa paz ficticia se rompa y vuelvan los fantasmas del pasado.
El silencio entre las palabras es una novela costumbrista impregnada de realismo en todas sus páginas. Nos podemos imaginar cada escena, cada espacio, cada personaje que traza el autor con rasgos perfectamente definidos. Personajes que conoceremos en profundidad cómo son, su actuación ficticia ante los demás y los remordimientos que les corroen y que temen que se descubra la falsedad que ocultan. Agustín, el párroco; Remigio, el alcalde; Cosme, el maestro; su hija Reme, la doctora que cuida por la salud física y mental de los vecinos, como Marta, la esposa de Héctor, de la que siempre estará pendiente y más todavía desde que Carmelo regresa a sus vidas, pues sabe que querrá averiguar lo que ocurrió realmente y teme que, tras el descubrimiento, la falsa paz que reina en el pueblo salte por los aires. Sobre todos ellos planea la figura de Héctor, el terrateniente, el que se cree que todo gira en torno a lo que él diga, se cree un dios y lo que ordena y manda hay que cumplirlo a rajatabla, so pena de encontrarse con su furia. Una furia que dejaría marcado a más de uno.
Pero entre todos ellos destacaría, sin duda, al personaje de Gervasio, un ser camaleónico, al que toman por el tonto del pueblo pero es más listo que nadie. Su pasión eran las abejas: cuidaba los panales de la casa en la que vivía Carmelo. Y su forma de entender la vida la explicaba a través de los conocimientos que tenía sobre ellas. Es un personaje que me recuerda al creado por Miguel Delibes para su novela Los Santos Inocentes, Paco. Mientras leía un capítulo en el que Carmelo es invitado a cazar, Gervasio actuaba de una forma similar al creado por la pluma del escritor pucelano. Un personaje que sorprenderá al lector.
El silencio entre las palabras está estructurada en 17 capítulos titulados, de poca extensión. El autor nos ofrece una novela escrita con una prosa cuidada, elegante, rica en matices literarios, con un trato exquisito de la palabra, nos deleita con la historia que nos relata un narrador omnisciente.
Biografía del autor:
 Juan Enrique Soto, nació en un pequeño pueblo cerca de Frankfurt, Alemania, pero se crió en el popular barrio de Vallecas, Madrid. Ha publicado la novela El silencio entre las palabras con la Editorial Baile del Sol y La Barca Voladora con Creápolis Impulsa. Revista de creación digital La Barca (Distribución gratuita en PDF). Participación en diversas antologías de relatos. Columnista de opinión en los diarios La Opinión de Málaga y Diario de Las Palmas.
Juan Enrique Soto, nació en un pequeño pueblo cerca de Frankfurt, Alemania, pero se crió en el popular barrio de Vallecas, Madrid. Ha publicado la novela El silencio entre las palabras con la Editorial Baile del Sol y La Barca Voladora con Creápolis Impulsa. Revista de creación digital La Barca (Distribución gratuita en PDF). Participación en diversas antologías de relatos. Columnista de opinión en los diarios La Opinión de Málaga y Diario de Las Palmas.
Entre sus galardones literarios se destacan: ganador del Primer Certamen de Relatos Himilce, finalista en el Tercer Certamen Internacional de Novela Territorio de la Mancha 2005, ganador del I Concurso de Relatos de Terror Aullidos.com y del Primer Premio de Poesía Nuestra Señora de la Almudena, Valladolid. Ha sido finalista o recibido mención en los certámenes V Hontanar de Narrativa Breve, XVIII Concurso Literario de Albacete, Primer Concurso Internacional de Cuente Breve del Taller 05 y Primer Certamen Literario Francisco Vega Baena. Algunas de sus obras pueden encontrarse en diferentes portales de la web.
Datos técnicos:
Título: El silencio entre las palabras
Autor: Juan Enrique Soto
Editoral: BAILE DEL SOL, 2012
ISBN: 9788415019947
Nº de páginas: 154 págs.
martes, 29 de julio de 2014
Stoner, de John Williams
Posted By David Parra Valcarce on jul 25, 2014
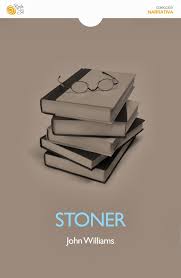 La idea de publicar una reseña sobre Stoner de John Williams (1922-1994) surgió a raíz de un comentario realizado por Ana Isabel a un análisis de La verdad sobre el caso Harry Quebert de Joël Dicker. Por tanto estas próximas líneas van dedicadas, además de a todos los seguidores de Cincuentopía, de manera especial a ella.
La idea de publicar una reseña sobre Stoner de John Williams (1922-1994) surgió a raíz de un comentario realizado por Ana Isabel a un análisis de La verdad sobre el caso Harry Quebert de Joël Dicker. Por tanto estas próximas líneas van dedicadas, además de a todos los seguidores de Cincuentopía, de manera especial a ella.
Stoner es un libro sin ninguna concesión ni en el fondo ni en la forma. Es duro por lo que cuenta (versa sobre la vida y sobre el desgaste que conduce a la muerte) pero afable por la manera en que lo relata. En su momento le comenté a Ana Isabel que me recordaba a los cuadros de Rembrandt por su empleo de la técnica del claroscuro (muchas de sus escenas transcurren cuando el sol está a punto de desaparecer); y también por ser un libro más pictórico que lineal, más profundo que superficial, con una forma más abierta que cerrada, por emplear algunos de los celebérrimos pares de conceptos de Heinrich Wölfflin.
Su trama argumental es en apariencia muy simple: narra la vida de William Stoner, un profesor que ejerce en la Universidad de Misuri a lo largo de toda su carrera. El texto disecciona su amor por el estudio, las complejas relaciones familiares, la trama de envidias y rencores de la institución docente, los altos y bajos que tienen las relaciones de amistad, el impacto social de la guerra sobre el individuo…
Es cierto que las novelas sobre profesor universitario (casi siempre masculino) proliferan sobremanera en la literatura contemporánea. Pero que nadie espere alguien con el glamour de los docentes de Roth, Auster o Bellow; William Stoner es un individuo oscuro, que ejerce su actividad en un centro de segunda categoría y que vive una existencia anónima (pero no por ello irrelevante) en una pequeña ciudad.
Los personajes de Stoner son tan áridos como la tierra con la que tiene que bregar el protagonista durante sus primeros años de existencia en la granja en la que vive con sus padres cerca de la localidad de Booneville. Williams no nos proporciona información directa sobre casi ninguno de ellos; es el lector quien debe crearse su imagen a partir de los datos indirectos destilados.
Cuando escribió Stoner en 1965 John Williams contaba más de cuarenta años. Como su protagonista él era también profesor universitario en ese mismo centro. Por tanto, las connotaciones autobiográficas de la novela resultan inevitables aunque el autor subraye al comienzo que todo forma parte de la ficción (en caso contrario es posible que hubiera recibido más de una querella judicial ante lo que se deja caer en algunos de los pasajes que forman parte de la obra).
Williams va desgranando a lo largo de las páginas de la novela un conjunto de reflexiones de singular hondura. Para no extendernos en demasía, destacaré únicamente tres de ellas. Por ejemplo resulta memorable la descripción utilitarista sobre la universidad como institución: “Es para gente como nosotros por lo que existe la universidad, para los desposeídos del mundo; no para los estudiantes, ni para la altruista búsqueda de conocimiento, ni por ninguno de los motivos que se aducen por ahí”.
También es magnífica su descripción acerca de qué es un profesor: “Un hombre a quien el libro le dice la verdad, a quien se le concede una dignidad artística que poco tiene que ver con su estupidez, debilidad o insuficiencia como persona”. Y no menos magistral es su descubrimiento del amor a una edad relativamente tardía, sintetizado en las palabras: “Que la persona que uno ama al principio no es la persona que uno ama al final, y que el amor no es un fin sino un proceso a través del cual una persona intenta conocer a otra”.
La lectura de Stoner nos evoca las estrofas de Cavafis en su poema Monotonía: “Sigue un día monótono a otro día igualmente / monótono, idéntico. Las mismas / cosas sucederán de nuevo, una y otra vez. / las mismas circunstancias nos toman y nos dejan. / A un mes sigue otro mes igual. / Lo que vendrá fácilmente se adivina; /serán las mismas cosas de ayer. / Y el mañana nunca parece ese mañana”.
El libro tiene uno de los finales más hermosos que haya leído. No lo desvelaré aquí aunque en la primera página de la novela ya se apuntan algunas pistas bastante contundentes al respecto.
John Williams es un autor poco conocido en España. Su obra se compone de varios libros de poemas y cinco novelas (la última de ellas quedó inacabada), de las que Stoner es la segunda y no se tradujo al español hasta finales de 2010. Tanto El hijo de César (su título original es Augustus), con la que ganó el National Book Award de Ficción en 1973, como Butcher´s crossing están también disponibles para los lectores castellano-parlantes.
—————————————————————-
John Williams. Stoner. Baile del Sol. Tenerife, 2010.
lunes, 28 de julio de 2014
Cuentos nacidos de la constancia
EL AUTOR ASEGURA QUE UN BUEN CUENTO PUEDE APORTAR LO MISMO QUE UNA NOVELA
El escritor y periodista placentino Javier Morales ha presentado en la Puerta de Tannhäuser su última obra, 'Ocho cuentos y medio'
SERGIO DIAZ 17/07/2014
El escritor y periodista placentino Javier Morales ha lanzado al mercado recientemente su última obra, Ocho cuentos y medio, que, según Morales, "sigue la misma semilla" que sus otros dos compendios de cuentos, La despedida (2008) y Lisboa (2011), que es "admiración por el cuento naturalista de Antón Chéjov", del que se distancia para "abrir caminos propios".
Morales no considera que haya "mucha diferencia entre cuento, relato y novela. Un buen relato puede aportarte lo mismo que una novela". Aunque, como aliciente para los relatos más breves, el autor considera que el cuento se ajusta perfectamente "al mundo fragmentario en el que vivimos actualmente".
Sus obras son fruto del esfuerzo, "la historia no te abandona durante el tiempo en que la escribes, pero tienes que hacerlo todos los días", asegura el autor de la novela Pequeñas biografías por encargo (2011).
En cualquier caso, Morales se toma descansos entre cada pieza que crea. Nacida de su forma de escribir, ha terminado una novela, aún inédita, llamada Expediente de regulación de empleo , y planea una hibridación entre novela, crónica y documental sobre el poeta Angel Campos Pámpano, que lleva por título provisional Viaje a la ciudad blanca.
domingo, 27 de julio de 2014
“El Siglo de la Gran Prueba”, de Jorge Riechmann
Por Alberto García-Teresa.
 Ecología, Filosofía, Política y Poesía constituyen los ejes de los trece textos que componen este último volumen de ensayos de Jorge Riechmann. Todos ellos giran alrededor de la idea de que nos encontramos en el “Siglo de la Gran Prueba”: en este momento se decide el destino de la Humanidad y del planeta debido a la inminencia del punto de no retorno en el camino de destrucción medioambiental que estamos recorriendo.
Ecología, Filosofía, Política y Poesía constituyen los ejes de los trece textos que componen este último volumen de ensayos de Jorge Riechmann. Todos ellos giran alrededor de la idea de que nos encontramos en el “Siglo de la Gran Prueba”: en este momento se decide el destino de la Humanidad y del planeta debido a la inminencia del punto de no retorno en el camino de destrucción medioambiental que estamos recorriendo.
Riechmann lleva a cabo una reflexión muy crítica sobre nuestro tiempo, sobre el productivismo y el capitalismo, sobre cómo romper las inercias (también del discurso y de la acción antagonista). La obra parte de la conciencia real del colapso irreversible de los ecosistemas, de un ecocidio que se llevará a millones de seres humanos y de ejemplares de otras especies vivas por delante. Frente a ello, Jorge Riechmann apuesta por una imprescindible transformación radical en las relaciones sociales, económicas y con la naturaleza.
Esto exige, además del cambio individual y colectivo, eludir la resignación y abandonar el autoengaño. Especialmente, señala los ejes del pensamiento posmoderno y cómo sirve de coartada al capitalismo. Asimismo, realiza un análisis del culto a la velocidad y a la inmediatez del capitalismo (que atentan contra la vida, contra su disfrute y contra la propia experiencia de vivir) y que resultan paradigmáticos en nuestra sociedad.
Aborda todo ello a través de una prosa armada de concisión y de claridad expositiva, pero que permite la aparición de huecos donde vibra la resonancia poética; unas grietas que poetizan el discurso. Al respecto, dado que la obra ensayística de Riechmann se halla atravesada por la poesía, como su pensamiento se encuentra afilado y pulido por ella, no nos debe extrañar el toparnos con poemas insertados en estos textos, o incluso la inclusión del particular epílogo de este libro, compuesto por aforismos, apuntes de poemas y prosa poética.
Otro tema central del volumen, aunque arranca del mismo punto de partida, es la poesía; en concreto, cómo puede ayudarnos en estos tiempos. Riechmann explica, entre otros aspectos, que la poesía constituye una herramienta de exploración y de descubrimiento, que contribuye a desalienarnos, que aporta nuevas propuestas de sentido para la existencia humana y todo un aprendizaje fundamental alrededor del “arte de vivir”. A su vez, el libro recoge también un iluminador homenaje a Juan Gelman, trazando agudas reflexiones desde o acerca de la poesía del argentino.
En definitiva, se trata de una obra que pretende arrojar luz sobre cómo encarar las incertidumbres y abismos del presente buscando la pervivencia de la vida y de la dignidad.
—–
sábado, 26 de julio de 2014
EL CHICO DE LA CHAQUETA ROJA - Alena Collar
El chico de la chaqueta roja, de Alena Collar, es una buena novela, de esas que casi no se escriben.
Y ahora les cuento por qué.
No es una novela al uso. Es un juego, un juego de espejos en el que el lector es cómplice del escritor que, a su vez, es cómplice de su propia vida.
Es una historia que contiene varias historias. La del escritor en sí mismo, como persona. La del escritor como personaje de su escritura y la de los recuerdos que cautivan.
Es un juego metaliterario del lector con el escritor, o cómo conducir al lector hasta donde ni siquiera el mismo escritor sabe cómo llegar.
Alena Collar incita al lector a través de este juego de espejos a seguir adelante, a descubrir los misterios que encierra la historia.
Una de las cosas que más me han gustado de esta novela son los personajes: sencillos, entrañables. O los recuerdos que el escritor necesita recuperar, convertidos en tiburones y metáforas, que se le habían perdido. Por esa razón se encierra en un pueblo con el afán de que su memoria le vuelva a hablar y le cuente. Su memoria, su olfato o su vista.
De lo mejor que se puede encontrar son las metáforas de Alena. El lenguaje poético, sin resultar cursi jamás, sin recurrir a lo trillado, a los lugares comunes de los que nos dicen a los que escribimos que hay que huir. A ella no le hace falta que se lo recomienden.
En la novela se intuye una crítica hacia la pasividad en la escritura de los relatos, hacia esos novelones del mil páginas en las que lo único que sucede es una retahíla de palabras sin fondo alguno. A través de su conocimiento de los escritores y poetas de todas las épocas, Alena Collar, a través de su protagonista, va hilvanando patadas en la espinilla a todo lo que se mueve. Genio y figura. A mí me han divertido mucho, la verdad.
De paso, mientras Carlos escribe, Alena Collar nos va mostrando cómo se realiza el proceso de escritura de una novela. Cómo escribimos mentalmente las situaciones que vamos viviendo y que trasladamos, sin darnos cuenta, a la historia que fluye dentro de nuestra cabeza.
¿Alguna pega o todo es perfecto? Ninguna novela lo es, faltaría más. En algunos momentos, siempre desde mi punto de vista, la falta de acotación en el diálogo para diferenciarlo del pensamiento de Carlos, el escritor protagonista. Pero tampoco es malo, no crean.
Otro punto destacable es el oficio de Alena Collar. Se nota, se lee y te sorprende.
El chico de la chaqueta roja es una novela que necesita tranquilidad para su lectura. Dejarse llevar hasta convertirse en el mismo escritor.
Como dice la contraportada del libro, El chico de la chaqueta roja es la metáfora de lo que ocultamos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





