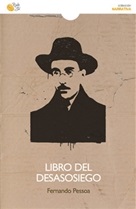
Libro del desasosiego
Género: Biografías-diarios
"Mira cómo aquel que se cree ser uno no es uno, sino que parece tener tantas personalidades como estados de ánimo".
(Orígenes, "In Libros Regnorum Omiliae")
Álvaro de Campos, heterónimo pesoano, cuya poesía tumultuosa a lo Walt Whitman desnuda como nadie hizo a Pessoa, afirmaba que "propiamente hablando, Fernando Pessoa no existe". Tampoco existe el "Libro del desasosiego", al menos no como composición literaria de carácter unitario. Existen más de 500 fragmentos de diferente extensión y en diversos grados de elaboración que van desde el simple apunte o boceto al texto acabado ya e incluso publicado con anterioridad. No hay una clara intención programática que aúne estos textos. Respecto a ellos, Pessoa sólo dejó ciertas indicaciones poco exhaustivas y a veces contradictorias, en lo referente a su ensamblaje como libro homogéneo. Han sido los diferentes traductores de esta obra los que han organizado los materiales existentes en función de criterios cronológicos -existen fragmentos fechados- temáticos -"manchas temáticas"- o formales. Siendo las traducciones más acertadas las que combinan los criterios anteriores, de forma que los fragmentos datados crearían una estructura temporal en la que se irían insertando los diferentes núcleos temáticos. En cualquier caso, el carácter inacabado o abierto de la obra permite al lector diseñar su propio itinerario de lectura. Su aparente forma caótica invita a perderse y a vagabundear entre sus páginas en busca de la experiencia literaria perfecta. Cuando abrimos el "Libro del desasosiego" lo que nos encontramos "no es un libro -como asegura Richar Zenith- sino su negación y subversión, el libro en potencia, el libro en plena ruina, el libro sueño, el libro desesperación, el anti-libro, más allá de toda literatura. Lo que tenemos en estas páginas es el genio de Pessoa en su momento cumbre.
Pese a que el gran poeta portugués atribuyó esta obra a uno de sus heterónimos -Bernardo Soares- como reza en la primera portada mecanografiada de este libro: "Do livro do desasocego / composto por Bernardo Soares / ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa / por Fernando Pessoa", Ángel Crespo está convencido de que estamos ante un diario íntimo del propio Pessoa, una obra ortónima en la que Bernardo Soares sería un "semiheterónimo" o una personalidad literaria no muy diferente de la de Pessoa, en realidad "una simple mutilación de ella". De hecho, el estudioso español de la obra pesoana maneja pruebas suficientes de la existencia de numerosas coincidencias biográficas, estilísticas y temáticas entre elPessoa ortónimo y el Soares heterónimo. Según él, este último funcionaría como una "máscara transparente de Pessoa que éste se quita en numerosas ocasiones". Queda claro pues que a través de este diario Pessoa interpone a Soares, pero se muestra a sí mismo en las intermitencias de un texto que refleja a su vez el carácter fragmentario y plural de su compleja personalidad.
Aclarado el tema de que nos encontramos ante un diario íntimo y que como tal tiene un valor confesional y autobiográfico, cabe decir que el "Libro del desasosiego" es posiblemente el texto que mejor nos muestra al genio lisboeta, aunque como él mismo dice en una entrada del diario, "no sin verdades, pero con mentiras". Un texto realmente desasosegante en el que Pessoa mantiene esa constante dialéctica entre el yo y el otro que caracteriza toda su obra y que le permite mostrarse y ocultarse al mismo tiempo. Una dialéctica que obedece -según Ángel Crespo- no sólo a la aceptación de ser muchos, sino también al deseo de ser otro. A través de este texto Pessoa conversa consigo mismo para responder a las preguntas ¿quién es yo? y ¿cuántos soy? y también para "otrarse" (neologismo pesoano) por medio de la prosa, atacando así la coherencia del yo, constructo psicológico que pretende ahormar la inconsistencia y voluble personalidad humana.
¿Dónde está Dios aunque no exista? ¿Quién soy yo cuando no juego? ¿Hay que abdicar de la vida para no abdicar de sí mismo? ¿Poseer es ser poseído y por lo tanto perderse? ¿No estamos destinados para la realidad, pero ésta se empeña en venir a vernos? ¿Sentir es desasosegante, pensar desconsolador y querer es inútil? ¿Gracias al recuerdo regresamos a la única verdad, que es la literatura? ¿Más vale pensar que vivir? ¿El artificio y el absurdo es el signo de lo humano? ¿Viviendo mentalmente de lo que no existe ni puede existir acabamos por no poder pensar en lo que puede existir? ¿Todo lo que no es nuestra alma no es más que escenario y decoración? ¿Se puede volver a la infancia de antes del análisis y la voluntad? ¿La búsqueda de la verdad trae siempre consigo el conocimiento último de su inexistencia? ¿Prestamos suficiente atención al hecho de que los demás también son almas? ¿Nuestro tamaño exacto es el de aquello que somos capaces de ver? ¿El arte nos libra ilusoriamente de la sordidez del ser? Estas y otras muchas cuestiones tapizan la senda del desasosiego que Pessoa transitó durante toda su vida bajo el signo de un malestar intelectual y emocional derivado de una realidad social y personal insatisfactoria. Su objetivo vital fue conseguir una "espiritualidad de materia, sin criterio, sin sensibilidad, sin dónde poner sentimientos, ni pensamientos, ni desasosiegos de espíritu". Al final de su vida parece que lo consiguió, conquistó el sosiego, y lo hizo mediante la observación, la transformación imaginativa y la abolición de la realidad. Le ayudaron en ello ciertas prácticas esotéricas y un espíritu pagano, mezcla de estoicismo y epicureísmo, filosofía que destila su último poemario atribuido al heterónimo Ricardo Reis, en el que Pessoa confesó haber puesto toda su disciplina mental vestida con la música que le era propia.
CURIOSIDADES:
- Quizá lo más conocido de este gran poeta portugués sea la creación deheterónimos, voces literarias con biografía, personalidad y estilo diferentes en los que se desdobla el propio Pessoa para componer el "drama em gente" que constituye su obra. Según el propio poeta, "en la vasta colonia de nuestro ser hay gente de muchas especies pensando y sintiendo de manera diferente", siendo el mismo Pessoa una escena viva por la que irían pasando diferentes actores representando una serie de variadas piezas. Mediante un ejercicio de introspección psicológica, creación literaria y proyección esotérica el poeta da a cada emoción una personalidad y a cada estado del alma un alma y construye una fascinante galería de heterónimos que han pasado ya a la historia de la Literatura: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis...



 Sobre el autor: Jarandilla de la Vera (1965) Escritor. Bloguero. Antropólogo. Durante treinta años ha investigado como consultor los hábitos alimenticios en la sociedades de consumo. Apasionado de la selva Amazónica y de la pesca a mosca, es colaborador habitual de la prensa de naturaleza. En su juventud anduvo por Brasil estudiando “la caza de la ayahuasca” y “los sistemas de censo para felinos: el caso del Jaguarundí o Gato Nutria". De regreso a Madrid con una amplia experiencia en supervivencia en la selva y costumbres alimenticias no muy recomendables -algún día quizá cuente como se prepara una brocheta de cucarachas o un guisado de mono con frijoles- tuvo que trabajar de cocinero en una churrasquería, monitor de cursos de supervivencia para ejecutivos agresivos y profesor de pesca a mosca. Ha escrito las novelas de aventuras, ambientadas en la guerra civil: “Los Últimos hijos del lince” y “Cartas de amor que nunca escribiste” y las historias gastronómicas “el Barco Caníbal” y “Por Rutas Cerderistas”.
Sobre el autor: Jarandilla de la Vera (1965) Escritor. Bloguero. Antropólogo. Durante treinta años ha investigado como consultor los hábitos alimenticios en la sociedades de consumo. Apasionado de la selva Amazónica y de la pesca a mosca, es colaborador habitual de la prensa de naturaleza. En su juventud anduvo por Brasil estudiando “la caza de la ayahuasca” y “los sistemas de censo para felinos: el caso del Jaguarundí o Gato Nutria". De regreso a Madrid con una amplia experiencia en supervivencia en la selva y costumbres alimenticias no muy recomendables -algún día quizá cuente como se prepara una brocheta de cucarachas o un guisado de mono con frijoles- tuvo que trabajar de cocinero en una churrasquería, monitor de cursos de supervivencia para ejecutivos agresivos y profesor de pesca a mosca. Ha escrito las novelas de aventuras, ambientadas en la guerra civil: “Los Últimos hijos del lince” y “Cartas de amor que nunca escribiste” y las historias gastronómicas “el Barco Caníbal” y “Por Rutas Cerderistas”. corazón en el mortero”), Inma Luna (Madrid, 1966) publica en esa ocasión un poemario, “Divina”, donde parece ajustar cuentas con su pasado. Ignoro si parte de una realidad o se trata de una historia fingida, “ambientada”, pero en todo caso lo que sí parece cierto de todo punto es la calidad del desgarro, la sinceridad y valentía con que la autora vuelve sobre sus días de infancia y adolescencia. “Este es el relato…”, dice en la contraportada del libro, y, en efecto, “Divina” tiene mucha naturaleza de relato, en la manera en que no sitúa en un colegio de monjas y nos va mostrando cómo, progresivamente, las religiosas van coartando la libertad de las internas; cómo, “engordando a merced / de cada una / de mis tristezas pedagógicas” (aprovecho para hacer notar aquí la calidad y la atracción que tiene la música que se desprende de los versos) la autora-protagonista va deshaciéndose de su espontaneidad, de su alegría, de su afán de atrapar el mundo, de todo lo que suponga relaciones sanas con su exterior y, un poco más adelante, con los chicos “que sabían hacerse felices con las manos”.
corazón en el mortero”), Inma Luna (Madrid, 1966) publica en esa ocasión un poemario, “Divina”, donde parece ajustar cuentas con su pasado. Ignoro si parte de una realidad o se trata de una historia fingida, “ambientada”, pero en todo caso lo que sí parece cierto de todo punto es la calidad del desgarro, la sinceridad y valentía con que la autora vuelve sobre sus días de infancia y adolescencia. “Este es el relato…”, dice en la contraportada del libro, y, en efecto, “Divina” tiene mucha naturaleza de relato, en la manera en que no sitúa en un colegio de monjas y nos va mostrando cómo, progresivamente, las religiosas van coartando la libertad de las internas; cómo, “engordando a merced / de cada una / de mis tristezas pedagógicas” (aprovecho para hacer notar aquí la calidad y la atracción que tiene la música que se desprende de los versos) la autora-protagonista va deshaciéndose de su espontaneidad, de su alegría, de su afán de atrapar el mundo, de todo lo que suponga relaciones sanas con su exterior y, un poco más adelante, con los chicos “que sabían hacerse felices con las manos”.

