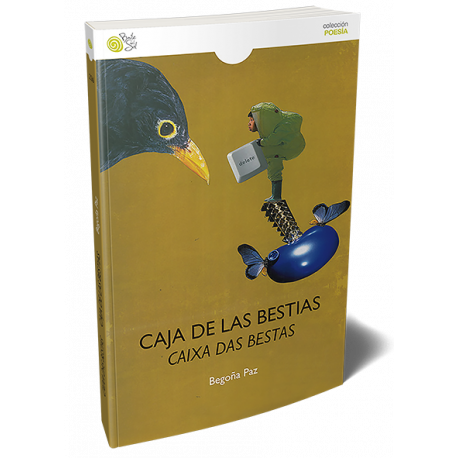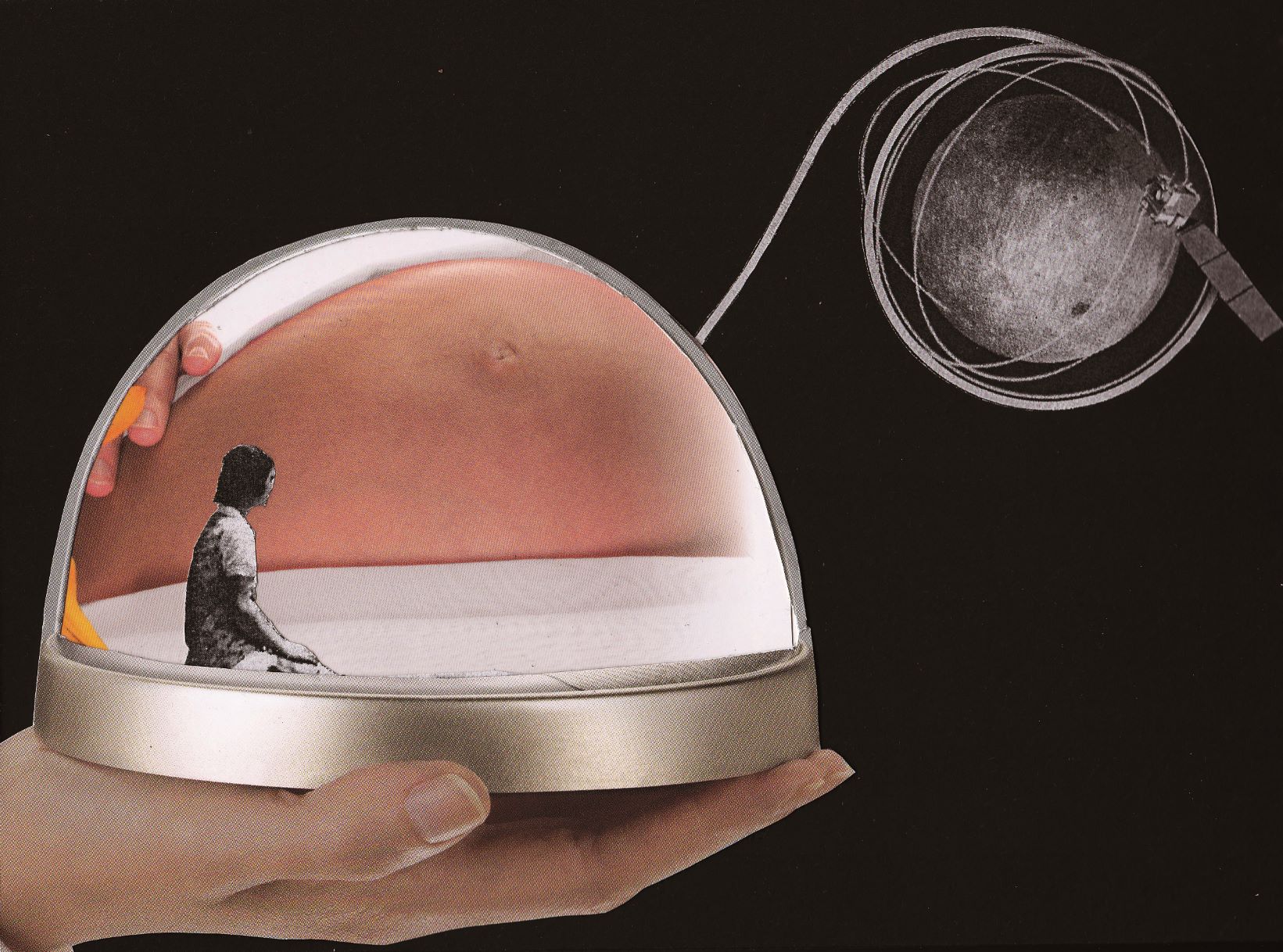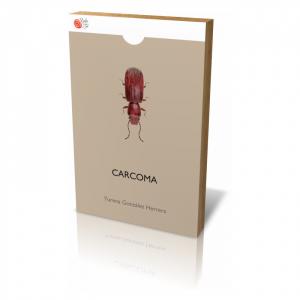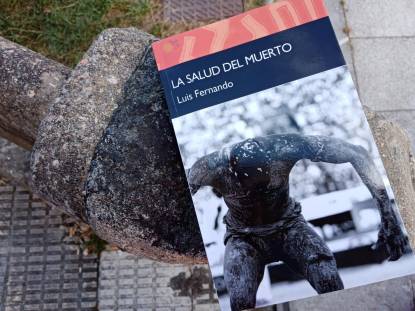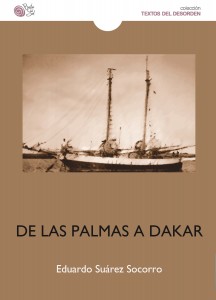«A la vida le quitas el sexo y las alegrías y los berrinches del amor y se queda en nada»
23 de septiembre de 2020
Andrés Ortiz Tafur (Linares, 1972) acaba de lanzar al mercado su quinto libro. Lleva por título El Agua del Buitre (Editorial Baile del Sol) y en él aborda con visión pedagógica la figura del perdedor.
Urbanita hasta que se mudó a la Sierra de Segura, en la que ha encontrado el hábitat perfecto para desarrollar de manera plena y libre su faceta de escritor, este linarense es un tipo duro con corazón sensible y alma alborotada por las cicatrices de la vida.
Su sociabilidad lo convierte en un animal observador y detectivesco. Sus gestos nacen de la mirada de un hombre que ama lo cercano y aprecia las cosas sencillas.
Es uno de los autores jiennenses más apreciados del momento, gracias a esa química que ha conseguido establecer con el público. Habla rápido, alternando sentencias lapidarias con un humor algo exasperado muy presente en sus tuits, no tan oscuros como parecen al primer vistazo.
Conversamos sobre su nueva obra, el amor, la cultura, la sociedad, la sierra, su Linares natal… para acabar descubriendo que en su trabajo tiene bastante claro cómo quiere hacer las cosas: a su manera.

—¿Qué nos vamos a encontrar en El Agua del buitre?
—Regreso al cuento. Justo ahora se cumplen cuatro años de la publicación de Tipos duros, mi última incursión en el género. Y tenía muchas ganas.
Personajes en tránsito. Con eso se van a encontrar los lectores. A veces, mudamos de piel y nos sentimos tan a gusto con la nueva que no echamos cuenta de dónde quedó la anterior; otras muchas sucede lo contrario: vivimos añorando lo perdido y, lo que es peor, averiguando por qué lo perdimos. Ya lo dije: necesitamos una escuela que en la que se nos enseñe a perder y, sobre todo, a saborear lo perdido.
También hago mi propia radiografía de este tiempo: nuestros fracasos, nuestros logros. Hay una montaña y un cráter profundo en cada cuento, en algunos el viaje es de ida y en otros de vuelta.
No obstante, me cuesta trasmitir ahora qué lugares comunes comparten los 18 relatos que componen el libro. Siempre me pasa, necesito un tiempo para digerir la creación; probablemente, porque son los lectores los que terminan de indicar qué encierra una obra.
—¿Cuándo lo podremos tener en nuestras manos?
—Ya. Por fin ha llegado a las librerías. He pasado miedo: Tito Expósito, el editor de Baile del Sol, me dijo que sí, que apostaba por el manuscrito, a finales de enero, y que hablábamos en abril, para cerrar los detalles. De inmediato, llegó la pandemia, el parón generalizado, y temí que el proyecto se fuera al traste. Pero qué va, el 23 de abril, día internacional del libro, recibí un correo suyo con las primeras galeradas. Nos poníamos en marcha… Y ya estamos aquí.
—Es su quinto libro. ¿Qué diferencia hay entre el primero y el último? ¿Ha madurado como escritor? ¿Se siente más libre?
—Espero que mucha, porque haya conseguido eso, madurar como escritor y mejorar el estilo literario y la calidad de las historias que lo componen. Sin embargo, he buscado cierto paralelismo entre Caminos que conducen a esto, mi primer libro de cuentos, y El agua del buitre. Abunda el surrealismo de entonces, lo echaba de menos. Y se trata, además, de un libro más dispar que Yo soy la locura o Tipos duros, en los que me obsesioné bastante con el sentido de unidad. Siempre me he sentido completamente libre a la hora de escribir. En ese plano ni Dios me pone límites.

—¿Cuántos pinchazos de nostalgia tienen sus obras?
—Cicatrices. Hasta hace poco insistía en que ni yo ni mi vida protagonizaban mis libros, que todo obedecía a la ficción. Y sigo penándolo; reivindicando la ficción, la inventiva, como el arma más poderosa de la que disponemos los escritores. Pero también soy consciente de que voy encontrando trazos gruesos de mi existencia en las historias que escribo. Supongo que me hago mayor, y que el abuelo cebolleta que todos llevamos dentro acaba asomándose también en mis cuentos.
—El amor, los amores, es un tema recurrente en sus relatos.
—No venimos al mundo para ninguna otra cosa. Lo demás son solo añadidos para poder superar el tiempo que no pasamos enamorándonos o desenamorándonos. A la vida le quitas el sexo y las alegrías y los berrinches que da el amor y se te queda en nada.
—Destaca también ahora por su faceta periodística. ¿Qué le aporta?
—Lo primero y más importante: un dinerico que me viene de perlas para alcanzar el final de cada mes. Sin bromas, carajo.
Y tengo muchísima suerte, además. Diario JAÉN me permite escribir sobre lo que me place. Empecé colaborando con unos reportajes sobre la sierra que habito. De ahí pasamos a los artículos; y recuerdo que Juan Espejo me comentó entonces que intentara que versaran sobre la provincia y tal. No sé exactamente cuántos llevo: 60, 70…
El caso es que ninguno se ciñe a Jaén ni a la rabiosa actualidad. Disfruto mucho: es un reto entregar un texto cada semana, en el que pretendo que prime el valor literario al informativo. Y, por otra parte, me aporta rutina, algo que para mí, que soy la indisciplina personificada, pesa lo suyo.

—¿Qué le ha dado la Sierra de Segura?
—Perspectiva. Tiempo. Paz. Los paseos más hermosos de mi vida. Un paisaje que me enamora a cada rato. Un mundo nuevo: con menos recursos económicos, pero también con cero urgencias, sin lunes. Sí, justo, eso me ha dado, un mundo sin lunes.
—Dejar atrás Linares, ¿fue una huída hacia adelante?
—Dejé un empleo, Linares nunca. Me independicé, me fui a vivir a una casa distinta a la de mi mamá. Eso es todo: Linares es la mamá, no se puede dejar.
—¿Qué responsabilidad tiene un escritor en los tiempos que corren?
—La misma que el resto: toda. Solo varía el altavoz. Fíjese, en la actualidad casi todas las personas, al menos en nuestro país, contamos con la posibilidad de expresar nuestra opinión. Lo malo está en los medios de comunicación y en la clase política, que no dejan de empujarnos hacia los polos. Así nos quieren: divididos en dos, no en cien, ni doscientos, ni trescientos, en dos. Y precisamente para que perdamos nuestra opinión, para que se difumine y nos alineemos en un bando u otro.
—¿El mundo está cada vez un poco más loco?
—El mundo se ha ido a la mierda. Le voy a contar un secreto: solo cuando tengo la certeza de que un puñado de cuentos pueden conformar un nuevo libro los agrupo en una misma carpeta. Y encontrar un nombre para esa carpeta es muy importante para mí, porque comienzo la búsqueda de un título. Bien, pues El agua del buitre, hasta poco antes de ponerle el punto y final, se llamó Un mundo de mierda.

—¿Sigue componiendo canciones en la intimidad o ya lo ha dejado?
—Muy poco. Quiero regalarme una guitarra acústica para incentivar las ganas. A ver si ahorro.
—¿Cuándo lo veremos en su ciudad natal con El agua del buitre?
—Pronto, en apenas unos días, el próximo sábado 3 de octubre, a las 12 de la mañana, con los amigos de la librería Entrelibros. Pero debido a la Covid-19 lo haremos en el patio del Centro Cultural Poveda, en la calle Pontón, 51. Y me acompañan Isabel Padilla y Alfredo Márquez, ese regalazo me hago.