“La palabra bien usada es un arma poderosa y por eso quieren acallarla”
Por David Hernández
Existen más de 4.000 especies de animales que son o pueden ser llamados cangrejos. Entre ellos, no se encuentra el ser humano. No somos crustáceos del orden de los decápodos, pero tenemos algo en común con ellos, su carácter bentónico. Vivimos vagando. Y, además, caminamos hacia atrás. No avanzamos. Una y otra vez caemos en los mismos errores. El escritor Fernando J. López nos muestra que somos una sociedad obcecada en ser cangrejo. Su novela, en la que retrata con crudeza el ambiente social, sexual, económico y político de principios del siglo XXI, nos muestra que los titulares de hace más de una década nos anunciaban cuánto estábamos a punto de retroceder sin que nos diéramos cuenta.
- Es desalentador lo que cuenta, pero no el mensaje final. Es una novela muy pesimista en la historia y en la trama, porque yo soy muy pesimista con mi generación, y creo que es una generación muy pasiva la de los que estamos en los treinta y pico. Pero el mensaje es el contrario e invita a que la gente reaccione y tome conciencia. La novela está enmarcada en 2001, pero, realmente, es un anticipo de lo que va a venir después, de lo que estamos viviendo hoy en día. El protagonista, se deja avasallar y, por lo que apuesta la novela subliminalmente, es por todo lo contrario, por avanzar, por no ser cangrejo.

- Eres dramaturgo y se nota la influencia del teatro en la novela: la ligereza de los diálogos; los pensamientos internos del protagonista, que me recuerdan a ‘La voz humana’ de Jean Cocteau; y, el ritmo.
- Publiqué mi primera novela, ‘Inarmónicos’, con 18 años. Pero, en seguida, empecé a hacer teatro en círculos universitarios y a escribir teatro. A partir de ahí, continué con esa vocación y he escrito mucho teatro. No tengo muy claro si soy un dramaturgo que escribe novela o un novelista que escribe teatro. En esta novela, necesitaba una voz narrativa potente, y es verdad que puede estar la influencia de Cocteau, que a mí me entusiasma, como puede estar también la de cineastas como Almodóvar. Al final, sale todo lo que lees o todo lo que ves.
- Nos encontramos con unos personajes llevados al límite, rotos por el amor. ¿Por qué les haces sufrir tanto?
- Los quiero, aunque sufren. No me interesa la literatura como una evasión, sino como una reflexión. Por eso me gusta que mis personajes sientan muchas de las emociones que nosotros sentimos, al límite, de una manera muy hiperbólica. Pero, además, me parece que estamos sufriendo una violencia global bestial, estamos en un momento muy cruel a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral… y eso deja huella. Quería mostrar individuos que están marcados por esas repulsiones que vivimos.
- Es curioso cómo la sombra del 11-S ronda toda la novela de una forma muy metafórica.
- Fue un hecho horrible que marcó el inicio del siglo XXI y a toda la generación. Es un símbolo terrible de lo que ha venido después. Es el derrumbamiento, el final de una época, el inicio de la paranoia colectiva. Todo eso tenía que estar en el libro. Además, tiene una doble lectura en la novela, porque se derrumba toda la sociedad en la que viven los personajes y se derrumban los propios personajes.
- ¿Cuál era tu pretensión al iniciar cada capítulo con un titular periodístico real?
- Nace del propio proceso de escritura. Realmente los capítulos están escritos en esos días. La idea era dar constancia de que, al final, todo está conectado, que nada es intrascendente aunque parezca que sí. Cualquier decisión que se tome nos influye por muy lejana que nos parezca la situación. Quería mostrar que la indiferencia no es una opción.
- ¡Entonces, está escrita en 2001!
- Sí, ha tardado más de 10 años en publicarse. La escribí, fue finalista en dos certámenes de novela y hubo
una gran editorial que estuvo interesada en publicarla, pero le dio miedo por el contenido sexual explícito y homosexual que había en ella. Decidí guardarla durante un tiempo. Entre medias, publiqué ‘
La edad de la ira’, que fue finalista del Premio Nadal, lo cual me abrió muchas puertas, y fue entonces cuando la editorial Baile del Sol me preguntó por esa novela que no encontraban. Se la pasé y decidimos publicarla. Pese a que es antigua, ahora parece más actual que cuando la escribí.

En ‘La inmortalidad del cangrejo’ se veían ya los cimientos de la que iba a ser la crisis actual que estamos sufriendo. Por entonces, el autor estaba en la veintena y lo que pretendía era expresar lo que él estaba viviendo por entonces. “Lo que no sabía era que eso me iba a volver a pasar a los treinta y pico,” señala. “Cuando la he tenido que volver a leer para publicarla, he sentido escalofríos por lo que se cuenta y lo que nos ha pasado luego.” Uno de los personajes dejaba España para irse al extranjero en busca de trabajo porque no encontraba un puesto laboral relacionado con lo que había estudiado. Una situación que se ha convertido en algo actual. “Es algo que me ha pasado después, me estoy quedando sin amigos en Madrid porque todos se están yendo fuera,” confiesa. “Asusta lo cercano que es todo y, al mismo tiempo, da rabia ver que, si era tan obvio lo que iba a ocurrir, cómo no se ha hecho nada para evitarlo.”
Esta situación desmotiva mucho a las nuevas generaciones, que se están volviendo muy pesimistas. El trabajo de Fernando J. López es luchar contra eso cada día, porque, además de escritor, es profesor en un instituto.
- ¿Cómo perciben tus alumnos la crisis actual?
- Mal. Les está volviendo pesimistas con su futuro.
Se preguntan para qué estudiar, para qué esforzarse. Pero, al mismo tiempo, están hartos de que solo les enviemos mensajes negativos. Escribí la novela juvenil ‘
El reino de las tres lunas’ para darles un mensaje totalmente contrario, con el que se defiende el valor de la literatura para cambiar la realidad. Hay que demostrarles que involucrándose pueden cambiar la situación, que no se deben quedar cruzados de brazos.
Mi obsesión como profesor es enseñarles a ser críticos, que tengan autonomía.
- Hablamos de la crisis, pero, realmente, no es una, sino son varias las crisis que estamos viviendo. Eso también lo tratas en ‘
Saltar sin red’.
- Es una obra teatral que nace de entrevistas con un grupo de actores de 19 a 21 años. Quería escribir una obra sobre los temas que les preocupaban. Me llamó la atención que todos tenían como tema esa sensación de crisis. Lo que me dio esperanza fue que el segundo tema era la amistad. Su obsesión era cómo conseguir no perder sus valores como personas a pesar de ese capitalismo feroz.
- Pero sí hay una crisis de valores. ¿Cuáles crees que se están perdiendo?
- Ahora estamos en un momento de inflexión, pero se había perdido la implicación. Estábamos en un momento de aburguesamiento brutal. Realmente, el problema no es que viviéramos por encima de nuestras posibilidades como dicen, sino que nos habíamos conformado con vivir dentro de nuestras posibilidades, no había una aspiración mayor. Por suerte, creo que eso está cambiando desde el 15M. Fue esencial para concienciar a la gente. Han hecho que volvamos a estar en la calle. Todos los colectivos nos habíamos conformado, hasta que hemos visto que todos nuestros derechos se están perdiendo. Lo único bueno de todo este horror que estamos viviendo es que han hecho despertar la conciencia, la implicación social.
- Han comprado por 500.000 euros un camión de agua a presión para actuar contra las manifestaciones, han anunciado que en breve habrá drones para vigilar Madrid, han aprobado una mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana… Parece que hay miedo a ese despertar del que hablas.
- Han intentado justificar un estado policial. La Ley de Seguridad Ciudadana es realmente una ley de inseguridad civil. Estamos volviendo a la España autoritaria franquista. Se está atentando contra la libertad de expresión. La palabra bien usada es un arma poderosa y por eso quieren acallarla. Ese camión es una forma de amedrentar, igual que las pelotas de goma y otras tantas medidas. Vamos a ser siempre sujetos sospechosos en vez de ciudadanos. Eso trae el recuerdo de una época terrible.
¿Qué puede aportar la cultura a todos estos asuntos de los que hemos hablado?
La cultura nos puede salvar de todo esto que estamos viviendo. En todas las épocas de crisis, lo que ha hecho que la sociedad avance ha sido la cultura. Es más, las épocas culturales más brillantes siempre han coincidido con crisis (de fin de siglo, de transición…) La cultura ahora tiene un papel necesario. Hasta la cultura editorial se está pervirtiendo y se está convirtiendo en una fotocopiadora de la televisión. Eso hay que romperlo y hay que buscar otros cauces. La cultura tiene el deber de formar a la gente.








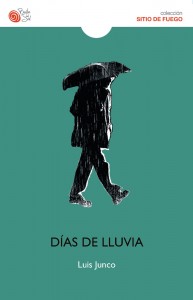

 Nacido en Peć, Yugoslavia, en 1948, comenzó su andadura literaria en 1973 con un libro de cuentos, Tiempo familiar (Porodično vreme), género en el que ha brillado especialmente a lo largo de quince libros, incluyendo varios de micronarrativa. Ha escrito asimismo trece novelas y es un autor plenamente reconocido en el área cultural centroeuropea. Ha dejado testimonio del holocausto judío y sus huellas en los Balcanes, que se cebó especialmente con su familia, en novelas como El anzuelo (Mamac ) o Goetz y Meyer. En 1991, presidiendo la federación de comunidades judías de Yugoslavia, colaboró en la coordinación de la evacuación de judíos de Sarajevo. De 1994 a 2013 vivió en la ciudad canadiense de Calgary, donde creó cualitativa y cuantitativamente la parte más importante de su obra. Recientemente ha vuelto a Belgrado, a su domicilio familiar de Zemun, centro gravitatorio de algunas de sus mejores historias.
Nacido en Peć, Yugoslavia, en 1948, comenzó su andadura literaria en 1973 con un libro de cuentos, Tiempo familiar (Porodično vreme), género en el que ha brillado especialmente a lo largo de quince libros, incluyendo varios de micronarrativa. Ha escrito asimismo trece novelas y es un autor plenamente reconocido en el área cultural centroeuropea. Ha dejado testimonio del holocausto judío y sus huellas en los Balcanes, que se cebó especialmente con su familia, en novelas como El anzuelo (Mamac ) o Goetz y Meyer. En 1991, presidiendo la federación de comunidades judías de Yugoslavia, colaboró en la coordinación de la evacuación de judíos de Sarajevo. De 1994 a 2013 vivió en la ciudad canadiense de Calgary, donde creó cualitativa y cuantitativamente la parte más importante de su obra. Recientemente ha vuelto a Belgrado, a su domicilio familiar de Zemun, centro gravitatorio de algunas de sus mejores historias.