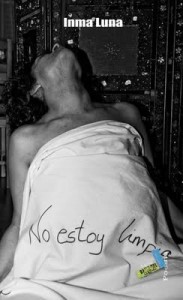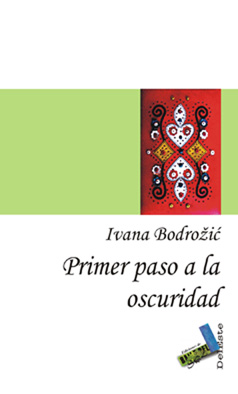jueves, 18 de agosto de 2011
jueves, 11 de agosto de 2011
Lectura para el verano: Loca Novelife
Eugenia Ramírez es una treintañera que recorre el mundo impartiendo clases de español e intentando convertirse en escritora. Un profesor de "creación literaria" de la universidad de Nueva York le hace comprender que su propia vida podría convertirse en la historia que está buscando.
Loca Novelife es una novela rebosante de humor que convierte al lector en cómplice de las aventuras de una "loca" bilbaina que no sabe permanecer quieta en ningún lugar y que huye de la soledad, reencontrándose con ella en cada uno de sus destinos.
Desde la América profunda hasta Singapur, en un hilarante patchwork , Eugenia encuentra los compañeros de viaje perfectos para acompañarla en su determinante decisión de no hacerse mayor.
LOCA NOVELIFEElvira Rebollo
M-122. Narrativa. 2011. 142 páginas. ISBN:978-84-15019-35-0. 12 €.
miércoles, 10 de agosto de 2011
Contra el monstruo humano
Némesis
.
Autor: Alfred Nobel
Edita: Baile del Sol, Tenerife, 2008
.
El sueco Alfred Nobel es mundialmente famoso por los premios que dejó como legado. Aunque conocido por su faceta como ingeniero e inventor de la dinamita, también escribió poesía y, en 1896, una obra de teatro titulada Némesis. Se editó en París, aunque él no llegó a ver los ejemplares impresos. A su muerte, el pastor de la legación sueca en París, Nathan Söderblom, decidió junto con sus herederos destruir todos los ejemplares excepto tres para que la reputación de Nobel no quedara marcada. En la actualidad sólo se conoce un ejemplar, depositado en el Archivo Nacional de Suecia. Más de un siglo después de su muerte, en diciembre de 2005 el teatro Strindbergs Intima de Estocolmo estrenó la obra, texto que en su tiempo se censuró por sacrílega e irreverente, acusada de tratar asuntos tan escabrosos como el incesto y la venganza violenta. En realidad el asunto que trata es una revisión, una versión más (ya había varias, entre ellas la del poeta inglés que Nobel admiraba, Percy Bysshe Shelley) de la historia verídica de una muchacha italiana de veinte años llamada Beatrice Cenci. Al parecer esta joven mató a su padre por abusar de ella, lo que la llevó a ser condenada y ejecutada junto a sus cómplices en 1598.
Esta joyilla acaba de ser traducida por primera vez al castellano y publicada por la editorial independiente Baile del Sol. Al respecto de la dureza del texto, el lector no debe recelar. Existen hoy día novelas y películas que han tratado el tema de la violencia sádica con absoluto realismo (incluso en primera persona, como en American Psycho, lo cual resulta estremecedor). No soy admirador de este género, ni siquiera de las películas sobre la mafia, pero entiendo que no era justo que las páginas de Némesis estuvieran en la sombra, en la oscuridad de aquel pozo del cuento de Poe. Trataré de explicar por qué.
Hay algo muy interesante en la obra: el punto de vista religioso y moral. Brilla una gran modernidad en el tratamiento desmitificador y trasgresor de ambos conceptos. En el texto se entabla un duelo que, en realidad, no radica en el clásico litigio entre el Bien y el Mal. No es así porque queda latente que el Bien, representado por una Iglesia corrupta, enfermiza y poderosa, no existe como tal. El duelo, la tensión dramática, el hilo conductor de la tragedia radica en que el conflicto late entre el Mal y la Necesidad de sobrevivir. Sobrevivir incluso asumiendo el odio y la idea de la venganza, porque asumir la resignación es antinatural. Antinatura parece la pretensión del conde Cenci, que lleva su perversidad y su lujuria hasta el límite: la tortura y el incesto. El lector-espectador no llega a saber si el conde es el padre biológico de su hija o no. Cenci niega su paternidad varias veces, alegando que ella es hija bastarda, aunque Beatrice duda de sus palabras. Aun suponiendo que esa afirmación sea cierta, la dureza de este hombre, capaz de torturar a sus otros hijos hasta límites insospechados, es atroz y desalmada. Por ello, la idea de la venganza late con tal fuerza en la mente de la protagonista que ella misma justifica las visiones de la Virgen y del diablo. Según ella ambos le asesoran y le dictan la orden de consumar esa venganza aderezada con la tortura. Le instan a poner en práctica la ley del talión.
Las partes más interesantes de Némesis son acaso las que reflexionan acerca de la doble moral de la Iglesia, esa falsa religión (en diferentes épocas totalitaria o cómplice de algún totalitarismo) que auspicia un desamparo total de quienes sufren la verdadera injusticia aplicada por la tenaza del poder. Asegura el propio torturador, hablando de la hipocresía eclesiástica: Martirizan y matan por un credo del cual ellos no conservan ni la más mínima huella.
Páginas más adelante dice el prometido y cómplice de Beatrice: Cristo predicó el respeto y la hermandad entre los hombres. Sus representantes y su falso séquito utilizan torturas y humillaciones que sólo unos salvajes inhumanos podrían inventar. Y más adelante añade: ¿Qué puede ser más peligroso que el grupo de corruptos y locos que dirigen el mundo y su orientación espiritual? Los excesos del pueblo llano, por muy graves que parezcan, serán un juego infantil comparados con la abominación organizada, bajo la cual el pueblo se lamenta, sufre y es moralmente contaminado.
Esta lectura en clave ética y humana encierra gran interés. Por un lado, porque la historia se desarrolla en tiempos de la Inquisición, época oscura para la libertad humana. Segundo, porque el equilibrio entre el Bien y el Mal, como conceptos sólidos, es puesta en tela de juicio por una muchacha que siente el ansia y el deseo del odio. Necesita odiar para sentirse viva. Necesita creer en una fórmula de respuesta (violenta, incluso) para poder darle algún sentido a todo lo que ha padecido junto con sus hermanos.
Precisamente ahora que ha salido a la luz el asunto del pervertido monstruo de Austria que encerró y violó a su hija durante más de veinte años, estamos ante un texto que ilustra precisamente lo que podría pensar y sentir una muchacha acosada por ese horror: quizás un odio más allá de lo terrenal, un odio casi religioso. Creo que ésa es la clave del libro.
Nobel logra que, en un caso tan extremo, la venganza sea una comunión, un modo de penetrar de nuevo en el sentido de la vida, un anhelo de existir que, en los periodos álgidos de sufrimiento, parecía perdido. Tras muchos rezos y plegarias infructuosas, cuando nada tenía sentido ya salvo acaso desear la muerte como única evasión posible, Beatrice finalmente se revela. Su deseo de vivir late merced a ese deseo de destruir la fuente de tanto dolor, de extinguir la personificación del Mal.
.
Autor: Alfred Nobel
Edita: Baile del Sol, Tenerife, 2008
.
El sueco Alfred Nobel es mundialmente famoso por los premios que dejó como legado. Aunque conocido por su faceta como ingeniero e inventor de la dinamita, también escribió poesía y, en 1896, una obra de teatro titulada Némesis. Se editó en París, aunque él no llegó a ver los ejemplares impresos. A su muerte, el pastor de la legación sueca en París, Nathan Söderblom, decidió junto con sus herederos destruir todos los ejemplares excepto tres para que la reputación de Nobel no quedara marcada. En la actualidad sólo se conoce un ejemplar, depositado en el Archivo Nacional de Suecia. Más de un siglo después de su muerte, en diciembre de 2005 el teatro Strindbergs Intima de Estocolmo estrenó la obra, texto que en su tiempo se censuró por sacrílega e irreverente, acusada de tratar asuntos tan escabrosos como el incesto y la venganza violenta. En realidad el asunto que trata es una revisión, una versión más (ya había varias, entre ellas la del poeta inglés que Nobel admiraba, Percy Bysshe Shelley) de la historia verídica de una muchacha italiana de veinte años llamada Beatrice Cenci. Al parecer esta joven mató a su padre por abusar de ella, lo que la llevó a ser condenada y ejecutada junto a sus cómplices en 1598.
Esta joyilla acaba de ser traducida por primera vez al castellano y publicada por la editorial independiente Baile del Sol. Al respecto de la dureza del texto, el lector no debe recelar. Existen hoy día novelas y películas que han tratado el tema de la violencia sádica con absoluto realismo (incluso en primera persona, como en American Psycho, lo cual resulta estremecedor). No soy admirador de este género, ni siquiera de las películas sobre la mafia, pero entiendo que no era justo que las páginas de Némesis estuvieran en la sombra, en la oscuridad de aquel pozo del cuento de Poe. Trataré de explicar por qué.
Hay algo muy interesante en la obra: el punto de vista religioso y moral. Brilla una gran modernidad en el tratamiento desmitificador y trasgresor de ambos conceptos. En el texto se entabla un duelo que, en realidad, no radica en el clásico litigio entre el Bien y el Mal. No es así porque queda latente que el Bien, representado por una Iglesia corrupta, enfermiza y poderosa, no existe como tal. El duelo, la tensión dramática, el hilo conductor de la tragedia radica en que el conflicto late entre el Mal y la Necesidad de sobrevivir. Sobrevivir incluso asumiendo el odio y la idea de la venganza, porque asumir la resignación es antinatural. Antinatura parece la pretensión del conde Cenci, que lleva su perversidad y su lujuria hasta el límite: la tortura y el incesto. El lector-espectador no llega a saber si el conde es el padre biológico de su hija o no. Cenci niega su paternidad varias veces, alegando que ella es hija bastarda, aunque Beatrice duda de sus palabras. Aun suponiendo que esa afirmación sea cierta, la dureza de este hombre, capaz de torturar a sus otros hijos hasta límites insospechados, es atroz y desalmada. Por ello, la idea de la venganza late con tal fuerza en la mente de la protagonista que ella misma justifica las visiones de la Virgen y del diablo. Según ella ambos le asesoran y le dictan la orden de consumar esa venganza aderezada con la tortura. Le instan a poner en práctica la ley del talión.
Las partes más interesantes de Némesis son acaso las que reflexionan acerca de la doble moral de la Iglesia, esa falsa religión (en diferentes épocas totalitaria o cómplice de algún totalitarismo) que auspicia un desamparo total de quienes sufren la verdadera injusticia aplicada por la tenaza del poder. Asegura el propio torturador, hablando de la hipocresía eclesiástica: Martirizan y matan por un credo del cual ellos no conservan ni la más mínima huella.
Páginas más adelante dice el prometido y cómplice de Beatrice: Cristo predicó el respeto y la hermandad entre los hombres. Sus representantes y su falso séquito utilizan torturas y humillaciones que sólo unos salvajes inhumanos podrían inventar. Y más adelante añade: ¿Qué puede ser más peligroso que el grupo de corruptos y locos que dirigen el mundo y su orientación espiritual? Los excesos del pueblo llano, por muy graves que parezcan, serán un juego infantil comparados con la abominación organizada, bajo la cual el pueblo se lamenta, sufre y es moralmente contaminado.
Esta lectura en clave ética y humana encierra gran interés. Por un lado, porque la historia se desarrolla en tiempos de la Inquisición, época oscura para la libertad humana. Segundo, porque el equilibrio entre el Bien y el Mal, como conceptos sólidos, es puesta en tela de juicio por una muchacha que siente el ansia y el deseo del odio. Necesita odiar para sentirse viva. Necesita creer en una fórmula de respuesta (violenta, incluso) para poder darle algún sentido a todo lo que ha padecido junto con sus hermanos.
Precisamente ahora que ha salido a la luz el asunto del pervertido monstruo de Austria que encerró y violó a su hija durante más de veinte años, estamos ante un texto que ilustra precisamente lo que podría pensar y sentir una muchacha acosada por ese horror: quizás un odio más allá de lo terrenal, un odio casi religioso. Creo que ésa es la clave del libro.
Nobel logra que, en un caso tan extremo, la venganza sea una comunión, un modo de penetrar de nuevo en el sentido de la vida, un anhelo de existir que, en los periodos álgidos de sufrimiento, parecía perdido. Tras muchos rezos y plegarias infructuosas, cuando nada tenía sentido ya salvo acaso desear la muerte como única evasión posible, Beatrice finalmente se revela. Su deseo de vivir late merced a ese deseo de destruir la fuente de tanto dolor, de extinguir la personificación del Mal.
(artículo publicado también en la revista on-line Luke)
F.Palazuelos
martes, 9 de agosto de 2011
No estoy limpia
Inma Luna
Por Alberto García-Teresa
Pocos títulos más explícitivos y representativos podemos encontrar como el de este poemario. Con un verso de dicción clara, lenguaje sencillo y referentes cotidianos, la cuentista y poeta Inma Luna saca a la luz las impurezas de un acontecer que abandona lo impoluto, que busca en lo turbio el contacto y la intensidad de la vida, intentando ofrecerse plenamente, sin mediaciones.
Su segundo poemario, que mejora, partiendo de un mismo centro, la propuesta de El círculo de Newton, pues presenta versos más pulidos (es llamativo cómo controla el desbordamiento, cómo trabaja con la contención a pesar de explorar lo desatado) y esa precisión característica de la autora. La obra pone de manifiesto una expresión intimista, que trata de expresar la suciedad que guarda en su interior. La escritora busca desnudez con cierta agresividad, empujada por la rabia que nace en el dolor. De ahí la relevancia en los textos de lo carnal en ese sentido, que potencia el contacto pleno entre los seres humanos y que deja constancia de la materialidad de la existencia. No en vano, la relación amorosa comporta cierta violencia, impulsada por el deseo extremado en ansia.
De esta manera, su poesía expresa la dicotomía de anhelar el contacto pleno, por un lado, y, por el otro, evitar la exposición por temor al daño que pudiera ocasionarle su fragilidad.
Palpita, en todo caso, un deseo vitalista muy fuerte, a pesar de que «vivir escuece».
Los poemas están escritos desde un «yo lírico» muy singularizado que se dirige a una segunda persona, quien se convierte en objetivo de esa pulsión comunicativa (en forma de receptor o amante) que vertebra sus piezas. Sus textos (el libro contiene igualmente algunos poemas en prosa), así, se entregan al lector de manera generosa y abierta.
Además, se debe remarcar la utilización de referentes cercanos, urbanos y caseros, que permiten acotar el espacio para consolidar la intimidad que expresan los versos.
Aun así, a pesar de todo, Luna no renuncia a la mirada crítica del mundo, que se despliega desde la ternura pero sin complaciencia.
De esta manera, la poeta continúa creciendo con una escritura que, desde el intimismo, sabe hallar una voz propia, alejada del sentimentalismo y la condescendencia.

No estoy limpia
Inma Luna
82 páginas
Baile del Sol
2011
ISBN: 978-84-15019-47-3
http://www.inmalunatica.blogspot.com/
http://www.lacomunidad.elpais.com/inma66
http://www.culturamas.es/blog/2011/08/09/no-estoy-limpia/
lunes, 8 de agosto de 2011
Los enfoques inservibles: comentario del relato “Si sabemos tanto”, de Matías Escaler
...más que reseña (poco) menos que manifiesto (1)
por Andrés Recio
Ya se sabe que hay tantos planteamientos narrativos como formas de mirar la realidad dada. Desde esa posición -la que nos interesa-, el mundo, lo inmediato, te ofrece el reflejo de una verdad: ése que buscabas y ninguno más, porque ese único punto de vista te condena a no ver nada más. Sin embargo, un día, descubres que esa realidad oculta fragmentos productores de vida, algo así como una complejidad mayor escondiendo sus propias claves, que, desde ese momento, estás obligado a desvelar, porque, si no -si traicionas esa mirada creadora/descubridora de nuevas realidades- todo se viene abajo, si no percibes aquellos ángulos que la realidad, de común, se resiste a manifestar. Los viejos enfoques son previsibles y, en consecuencia, inservibles, pues esos modos de acceder al material narrativo sólo te dicen que los impulsos que mueven las circunstancias, no han cambiado, ni lo harán fácilmente; que todo continúa y continuará inamovible, o que, a lo sumo, hay o habrá pequeños retoques a lo que de por sí es eterno; y que no hay nada más allá, puesto que el orden dado ha quedado esculpido en piedra desde el principio. Es lo que sucede con muchos escritores, que utilizan un material fijado de antemano y fosilizado, o -y es la moda que hoy padecemos- convertido en engañosa “expresión imaginativa”, a la que suele llamarse fantasía, creadora de montajes sobre “otros mundos” -como si éste ya hubiera gastado sus posibilidades de análisis y de transformación-, que deforman y oscurecen -ese es su objetivo- el mundo real de partida. Es el mecanismo también de la llamada novela histórica, de la que el mercado está empachado, y que no pasa de ser una estrategia -de las muchas que hay- para no “leer” nuestro presente.
Un escritor sólo es de su tiempo (no todos lo son, aunque todos parezcan serlo) cuando se obliga a buscar una versión no convencional del mundo que “escribe”, pues su labor primera es dar testimonio de su época, y ayudarnos a descubrir las trampas y engaños que hacen de la vida un catálogo de miserias ajenas a la propia vida. Esto es lo que sucede con Si sabemos tanto..., el relato de Matías Escalera (www.Youkali.net, Nº 0, noviembre de 2005), en el que el narrador establece -de hecho- una realidad fragmentada, sin simetría alguna en toda la diversidad de su aparentemente caótica estructura -desde una “esperada” lectura tradicional-, porque no hay uno o varios héroes en un proceso lineal de conflictos, ni siquiera, a la manera de Faulkner, en un proceso de ruptura temporal (que supondría una ruptura estructural, que supondría una ruptura de realidades, buscando las claves de otras que habría detrás, y que supondría, etcétera) cuya representación se esparce en desordenadas y furiosas explosiones, que darían lugar a nuevos niveles de narración (volveremos más adelante a este asunto)
Aparentemente, el relato de Matías Escalera nos muestra un orden que no se corresponde con el “clásico”, que recubre de otra naturaleza algunas de las funciones de sus componentes, al acoplarlos de un modo tan poco usual. No habla de hechos novelescos o en ciernes de ser prefigurados de acuerdo a una progresión exigida por la fábula, y tampoco presenta una línea argumental que sirva para que el lector tome posiciones distanciándose en sentido crítico o identificándose con los personajes de la trama. Lo que hace es darnos informaciones dispersas, datos de campos disímiles que guardan poca o ninguna relación entre sí que puedan llevarnos a lo que yo llamaría consumación lógica de la ficción, y que tienen que ver más con el dato periodístico o con manuales de divulgación científica.
¿Adónde quiere llegar el autor escribiendo minuciosamente sobre la fabricación del jabón y más adelante –en otro párrafo tan significativo por su longitud- detallando aspectos de la vida de un tal Paul Robeson, deportista negro norteamericano, actor y militante comunista perseguido por McCarthy? ¿Adónde escribiendo sobre la jueza Ilda Bocassini, quien encarceló a asesinos de jueces e intentó hacer lo mismo con Berlusconi por sobornar a la Magistratura y fue abandonada a su suerte por los que se supone estaban obligados a defenderla de la Cosa Nostra? ¿Por qué antes, e incluso después, nos salpica el relato con pequeños detalles sin importancia sobre temas que no ocuparían más allá de cuatro o cinco líneas en un relato convencional (la fábula no lo admitiría), y que en Si sabemos tanto... no sólo se despliegan de principio a fin sino que parecen dar solidez a una especial composición narrativa, a un enfoque cuya función aparentemente se nos escapa? Si no fuera así, por qué hacer referencia, entonces, a la excentricidad (e) de una elipse, a la relación entre la cabaña del salvaje primitivo y la colmena rústica, a Copérnico y sus revoluciones celestes, a propulsores subacuáticos, a limpia-gotas automáticos, a bayetas mágicas limpiadoras, a binoculares con cámara de vídeo, a un bolígrafo grabadora, a un cargador portátil de energía natural…, por mencionar algunos de los muchos temas que condensan y podríamos decir pulverizan al mismo tiempo, en franca contradicción, la estructura del relato a fin de que el rompecabezas no tenga posibilidades de armarse o armarse de otra manera para convertirse en otra cosa, por ejemplo una estampa fiel y minuciosa de cualquier realidad aparente
...
Artículo entero en : http://www.youkali.net/2d2AReciosobreMEscalera.pdf
miércoles, 3 de agosto de 2011
"El Movimiento 15M es un síntoma pero no una tendencia"
Redacción - lunes 1 de agosto de 2011 a las 12:45 horas
Historias de este mundo, un texto cercano al movimiento Indignados, es el último trabajo del escritor y profesor Matías Escalera.
Matías Escalera es un autor comprometido con su tiempo. Como ya hicieran en los suyos Miguel de Cervantes o Benito Pérez Galdós, este profesor alcalaíno en horas matutinas, y escritor entregado en las vespertinas y nocturnas, también utiliza “el presente como materia novelable”, dice. De esa inquietud de poner en papel todo aquello que el ojo ve y el corazón siente, nació de su puño y letra Historias de este mundo, su último trabajo que ya está en las librerías. Se trata de una colección de relatos sobre la realidad que nos rodea y que, de una manera u otra, nos toca a todos. Por eso, todo el que lo lea puede verse reflejado en sus líneas. La inmigración, la relación del autor con su obra, los malos tratos o el descontento social encuentran cabida entre las más de 200 páginas de este libro que se muestra cercano al germen que hizo que naciera el Movimiento 15M. “Es una literatura que anticipa los motivos por lo que podemos estar indignados, desazonados e inquietos”, asegura Matías.
–¿Qué historias esconde este mundo de papel?
–El título refleja exactamente la intención de los relatos. Y esa no es otra que responder a la realidad actual, a nuestro mundo, literariamente y desentrañando todo aquello que nos descorazona, desazona, nos indigna, nos entristece, nos desasosiega... Pero al mismo tiempo nos impele a responder, a querer algo diferente desde muy distintos puntos. Forma parte de un proyecto literario complejo y completo de ensayar un modo de literatura, un lenguaje literario adaptado a nuestro tiempo, más allá de la narrativa clásica, más allá del realismo clásico y más allá de la historia convencional. Se trata de cómo abordar en el siglo XXI una realidad tan compleja como la nuestra que produce tanta confusión y situaciones tan paradójicas.
–¿Qué temas aborda?
–Se abordan desde las relaciones del artista con su propia obra a la violencia política, la soledad a la que nos aboca el mundo contemporáneo, la sumisión a la que nos somete el sistema de valores y económico en el que vivimos. Por ejemplo, uno de los relatos que más me gusta y que se titula La mujer (negra) que fue (hombre) blanca muestra el papel de las mujeres, el precio que han tenido que pagar, que es el de la masculinización, a cambio de su aparente liberación. También hablamos de la violencia de género en El lógico castigo de la orgullosa Marcela y la romántica Galatea.
–¿Nacieron como un libro completo o de manera individual?
–Es una colección pensada, no una suma de cosas que tenía por ahí. Mi forma de escribir corresponde a un proyecto muy pensado. De hecho, estos relatos son del ciclo de Un mar invisible, la segunda novela que se publicó el año pasado. Mientras la escribía fui ideando alguno de estos relatos. Eran material que no cabía, porque no tenía sentido en la novela, pero que no quería que se me escapase. Tanto es así que Historias de este mundo, el título, fue anterior a cualquiera de los relatos porque era lo que quería hacer: contar historias que historiasen nuestra realidad.
De ahí El sabio tonto, que narra la relación de la ciencia y el científico con el mundo. O Extremófilos sobre las migraciones. Éste es interesante pues uso un concepto científico como metáfora del inmigrante, que en cualquier situación, por extrema que sea, sobrevive y pervive. Historia de una fotografía, está inspirado en la imagen de la portada que motivó uno de los relatos más emocionantes. Ves cómo acorralan en el servicio de un bar de Lavapiés a una familia rumana a la que quieren quitar a su hijo. La mujer aborta de la paliza que le dan y está junto a su marido acorralada.
–Entonces, ¿hasta la portada tiene intención?
–Un libro debe ser significativo desde la portada a la contraportada. Esta portada está hecha con imágenes e ideas que aporté al diseñador para que fuera útil también al lector. Tres o cuatro de las imágenes que aparecen, originan o son causa de los relatos del interior. Al mismo tiempo, todas juntas forman un collage del mundo moderno y explican la intención de la literatura que hago.
–¿Qué historias le pegan a Alcalá? ¿Se verán identificados los alcalaínos en el libro?
–Alcalá está en el mundo y, como está en el mundo y los alcalaínos también, les afectan todas las historias. Hay, por ejemplo, amigos que se han visto reflejados en Una tarde en el Factory, que activa el humor, la ironía y el sarcasmo. Todos se van a ver reflejado en algunos, todos o muchos de los relatos.
–Algunos están cercanos al Movimiento 15M.
–Es curioso porque gente que conocía mi obra y había leído los relatos, hablando en la acampada de Sol, decían que Un mar invisible, al igual que la poesía, estaban inmerso en la marea del 15M. Tenían el mismo pulso que ese movimiento de indignación, pero al mismo tiempo de esperanza. Y es así de alguna manera. Es una literatura que anticipa los motivos por lo que podemos estar desazonados e inquietos.
–¿Qué opina de este movimiento?
–He participado activamente y me parece una experiencia extraordinaria. A mí lo que me parece un milagro es que un montón de personas, sin jerarquía, simplemente por la voluntad de conseguir un objetivo, en medio de la nada, construyan un mundo alternativo. Eso me alucina. La primera vez que estuve en Sol me impresionó por eso. Ver cómo miles de personas oponen una realidad a otra simplemente porque quieren hacer algo juntos. Lo que sucede es que es un movimiento que está empezando y, por lo tanto, no se le pueden pedir todas las respuestas. Está reflexionando sobre su propia naturaleza pero abre una vía increíble, sobre todo, una de participación política, o un modo de expresión de una generación que estaba ajena a la política. El 15M ha dado la posibilidad de expresarse a toda esa gente.
–A la que siempre se la criticó por eso, por no implicarse.
–Eso es. Es la demostración de que, como hemos pensado muchos, no lo han hecho antes porque no tenían cauces políticos pertinentes. Pedían otra cosa, y no había. Ni la derecha ni la izquierda representaban esos cauces. El Movimiento 15M es minoritario, es un síntoma pero no una tendencia. Entre los chicos de instituto, que reflejan el mundo, hay una minoría que sí son parte de este síntoma. Luego está la mayoría que, por su edad, no lo hacen. Los mayores lo ven sin sentirse aludidos, con distancia.
–Decía Ana María Matute que escribir duele. Hablando de esta indignación, ¿piensa igual?
–Sí, escribir duele a veces y escribes porque te duele también lo que ves. Como a Larra, que te duele al mundo. Si te lo tomas en serio la escritura, como cualquier cosa, claro que sufres y es doloroso.
–¿Qué historia del mundo le gustaría contar?
–Que los ladrones han entrado en la cárcel, pero los de verdad. Esa sería una de las historias que me gustaría contar. Que unos entren y que, los de poca monta, han salido porque no había sitio para todos. Esa sí hubiera sido una buena historia. Incluso quizá la desarrollé. Desgraciadamente es una historia que no se contará de momento.
D.Santos.
http://www.diariodealcala.es/articulo/general/8764/quot-el-movimiento-15m-es-un-sintoma-pero-no-una-tendencia-quot
lunes, 1 de agosto de 2011
Primer paso a la oscuridad
Por Alberto García-Teresa
Ivana Bodrozic
El primer poemario de esta escritora
croata (que obtuvo sendos premios para poetas jóvenes en su país con
esta obra como manuscrito y a posteriori) nos ofrece, bajo una
aparente sobriedad, una voz desoladora, en la que resuenan continuamente
las astillas clavadas en su garganta al modular las palabras, como un
eco reiterativo que devuelve al presente el horror de la guerra vivida
en la infancia.
Bodrozic construye con
un tono cercano un ambiente cotidiano, en el cual un «yo lírico» muy
definido se mueve con comodidad. Sin embargo, nos remite constantemente a
la biografía de la autora, y en ese sentido pesa la salida sin retorno
de su pueblo natal a causa de la guerra, a los nueve años, su vida en un
hotel para refugiados y la desaparición (y asesinato, a pesar de no
estar a día de hoy identificado el cadáver) de su padre. Así, persiste
la angustia del recuerdo del conflicto y de la incertidumbre respecto al
paradero del progenitor; la ansiedad de las pesadillas que no terminan
de disiparse y que asaltan los versos de manera inesperada.
Construye de esta manera una atmósfera atravesada por el dolor y la violencia
(«al resto de los seres que se mueven a mi alcance / cada muestra
casual de alegría, por muy pequeña que sea / les suena como una
provocación inapropiada / causada por el enemigo»). Esto irrumpe en los
poemas constantemente, o aparece de manera casi transversal en
ocasiones, a través entonces del léxico o por alusiones veladas, pero
también se sitúa en el primer plano de buena parte de los textos del
volumen. De ahí la aparición de símbolos y escenarios recurrentes, como
llamativamente ocurre con el tren, y la indefensión y el desamparo que
articula el «yo».
Por eso mismo sirven de fuerte
contrapunto los poemas de amor, que aparecen así como refugio y como
anhelo de sosiego y humanidad, que denota la necesidad imperiosa de
contacto humano de quien ha crecido en la aspereza de la presencia
permanente de la muerte y de los fallecidos.
Así, Primer paso a la oscuridad mantiene un poso desasosegante, con lo que se conforma un conjunto de poemas muy duro, pero que elude el tremendismo y las lecturas existencialistas y las generalizaciones.
Se trata de la enunciación de una subjetividad que no es capaz de
desprenderse de su herencia vital, la cual arrastra determinando
notablemente su configuración del mundo y de las relaciones humanas: «Yo
soy el vacío entre el 1991 y el 2000-y-años-/-sucesivos», concluye
demoledoramente.
Se trata, en suma, de un poemario
espléndido y estremecedor, poblado de múltiples capas que recubren la
pequeña historia asolada por la Historia; las palabras que brotan desde
cicatrices que no han dejado de crear hemorragias internas y que buscan,
a través de la poesía, reconstruir las ruinas de un mundo que no
termina de desmoronarse repetidamente sin fin.
Primer paso a la oscuridad
Ivana Bodrozic
68 páginas
2011
ISBN: 978-84-15019-50-3
http://www.culturamas.es/blog/2011/07/31/primer-paso-a-la-oscuridad/
Suscribirse a:
Entradas (Atom)