Por Juan Antonio González Fuentes, viernes,
01 de julio de 2011
Jamás en mi vida había oído hablar de un
escritor llamado John Williams, nombre que si embargo sí evocaba en mi memoria
cine, orquestas y bandas sonoras de mucho éxito y difusión universal. Imagino
que en el mundo anglosajón llamarse John Williams es algo así como llamarse en
el mundo hispano Juan Pérez, Juan González o Juan Fernández, es decir,
significa poseer un nombre tan común y vulgar que precisa al menos de otro
apellido o nombre para singularizarlo de alguna manera. Es más, John Williams,
visible en la cubierta de un libro de detectives o de amoríos imposibles de un
romanticismo rosáceo, sugiere un seudónimo vergonzante tras el que un autor o
autora pretende esconder para evitar el ridículo.
Sin embargo la página sabatina del suplemento
cultural delABC de aquella semana reseñaba un libro de un tal John
Williams, y un suplemento tan inequívocamente prestigioso y serio no podía
equivocarse, valga la sutil redundancia. Toda una página del cultural, de
arriba abajo y de izquierda a derecha, estaba dedicada a calificar una novela
firmada por un tal John Williams y de título Stoner, como de
indiscutible obra maestra. No recuerdo quién firmaba la crítica (no será muy
difícil de averiguar para los interesados, ¿podría ser Rodrigo Fresán?), pero
sí recuerdo que su entusiasmo logró lo que se supone que debe conseguir toda
crítica entusiasta de un libro: captar lectores. Además el resumen del
argumento también captó mi atención. Se trataba de una novela sobre la modesta
vida de un profesor de literatura en una pequeña universidad norteamericana
durante la primera mitad del siglo XX, desde 1910, poco antes del comienzo de
la Primera Guerra Mundial, hasta su muerte en 1956. Un profesor entregado a los
libros, al saber y a sus clases. En principio una especie de Mr. Chips, menos
edulcorado y más realista. En fin, que decidí adquirir el libro y leerlo.
El primer inconveniente con el que topé fue
que Stonerestaba editado por una desconocida y presumiblemente
pequeña editorial canaria, Ediciones Baile del Sol, de Tenerife. En mi librería
de cabecera me dijeron que no era nada fácil hacerse con el libro, pues había
dificultades incluso para contactar con la propia editorial. Paré el intento y
desistí de hacerme con el libro. Pero no sé aún por qué razón, un día me decidí
a visitar la página electrónica de la editorial canaria. En efecto, ante mi
propio pasmo e incredulidad constaté que ni siquiera podía pedirse el libro a
la editorial, cuyos responsables te dirigían a dos pequeñas librerías, una de
ellas en Almería. Bueno, el caso es que salvadas las dificultades pedí el libro
a la librería andaluza y tras más de una semana de espera desesperada, el libro
llegó por fin a mis manos.
Stoner, de John Williams, 242 páginas traducidas por
Antonio Díez Fernández. En efecto, John Williams existió, e incluso en la
solapa del libro pude ver su rostro en blanco y negro. Camisa oscura, chaqueta
de espiga, corbata oscura con lunares blancos, gafas de pasta oscura y alta
graduación, ojos claros, perilla cuidada, arrugas en el cuello, frente
despejada y alta, pelo abundante echado hacia atrás y con entradas. Un
intelectual tejano cuarentón que revela en su postura cierta timidez delicada y
una vida interior cultivada con inteligencia. John Williams (1922-1994) trabajó
como periodista antes de participar en la Segunda Guerra Mundial. Tras la
guerra estudió en la Universidad de Denver y obtuvo la maestría, algo así como
una licenciatura con grado. Publicó en ese periodo su primera novela (1948) y
su primer libro de versos (1949). En 1950 Williams acabó en la Universidad de
Missouri, en la que fue profesor y obtuvo el doctorado. Siguieron algunos
libros más y se convirtió en editor de la revista literaria University of
Denver Quarterly, en la que trabajó hasta 1970. Fue profesor universitario en
Denver hasta su jubilación en 1986. Stoner, su tercera novela, vio
la luz en 1970. Su último libro publicado fue Augustus, novela con
la que ganó en 1973 el National Book Award de ficción. Murió retirado con su
mujer en Fayetteville, un villorrio de Arkansas.
No me cabe ninguna duda de que Stoner es
una autobiografía novelada del propio Williams. En una nota introductoria, el
autor dedica la obra a sus amigos de la Universidad de Missouri, preocupándose
con ironía en añadir que ellos reconocerán que tanto los personajes como la
universidad en la que transcurre la acción son pura ficción. Es evidente que la
nota es un aviso a sus amigos, pues sin duda reconocerían que mucho de lo
contado estaba sacado de la realidad.
Empecé a leer Stoner con
ganas y esperanza. Algo me decía que la lectura no me iba a dejar indiferente.
Así fue. Stoneres una de las lecturas que más me ha conmovido a lo
largo de mi existencia lectora. No, la causa no es desde luego la grandiosidad
o extraordinario de lo narrado. Tampoco lo pródigo en ideas o reflexiones de
calado. Stoner no es desde luego un libro que esgrima entre
sus valores la trascendencia.
John Williams cuenta en esta novela la vida de
un oscuro académico a lo largo de décadas de trabajo y acontecimientos más o
menos nimios en una oscura universidad norteamericana. Stoner, el héroe por así
decirlo, es un hombre común, alejado de cualquier atisbo de brillantez
evidente. Williams relata su vida con sencillez pasmosa, sin aspavientos ni
“genialidades literarias”. Escribe con una honestidad devastadora, logrando que
Stoner acabe siendo la biografía de cada uno de nosotros, que en él nos
reconozcamos, en sus alegrías y en sus agonías cotidianas. Stoner solo
puede ser el resultado de una sabiduría de lo humano sobrecogedora y
emocionante. Por eso su lectura sobrecoge, por eso hablamos de una retrato
magistral cincelado una vida común en la que brilla el tesoro de la maravilla,
por eso hablamos de un libro y de un personaje inolvidables que llevan a la
perplejidad. ¿A qué perplejidad? A la de que este libro genial no sea muy, muy
conocido, y su autor tenido por uno de los grandes de la literatura
norteamericana del siglo XX.
Stoner es deslumbrante en su sencillez,
fascinante en profundidad oceánica pero a media voz. Es una obra de arte en el
sentido más estricto del término, alejada de lo pretencioso, de lo
espectacular…, pero, quiero, necesito, insistir en ello, de una clarividencia
sabia e inteligente, mezclada portentosamente con la emoción contenida, con una
calidez que solo puede aportar quien ha amado y sufrido a partes iguales.
Stoner ofrece fragmentos, situaciones, escenas
en las que se vislumbra la agudeza e inteligencia psicológica de un Henry James
o una Jane Austen, pero contadas con la naturalidad desarmadora de un Chejov en
estado de gracia. La riqueza de los personajes es proverbial, y de un mundo tan
acotado y reducido desde cualquier punto de vista como una universidad
provinciana de la América profunda, no puede extraerse mayor refinamiento, no
puede construirse un mundo más complejo y abarcador que el logrado por
Williams.
Podría estar hablando de esta novela durante
horas. Pero ahora mismo tengo la sensación de no haberme acercado ni por asomo
a lo que quiero decir. Y desde luego la emoción sentida leyendo estas páginas
no está en estos párrafos ni siquiera en forma de perfume. Puse punto final
a Stoner con los ojos arrasados en lágrimas, queriendo a
Stoner, sabiendo que se había instalado en mi espíritu e inteligencia para el
resto de mis días. Cerré el libro y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no
pude levantarme del asiento, no pude pensar en otra cosa, no pude si no dejarme
invadir por el agradecimiento perpetuo a John Williams, un tejano al que jamás
de los jamases podré ya olvidar.
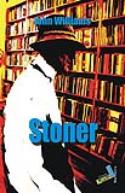
John
Williams: Stoner(Baile del Sol, 2011)
TÍTULO Stoner
AUTOR John Williams
EDITORIAL Baile del Sol
TRADUCCCION Antonio Díez
Fernández
OTROS DATOS Madrid, 2010. 246
páginas. 15 €.
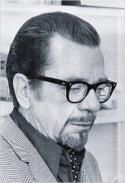
John Williams (1922-1994)





